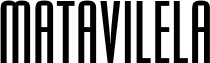Cuenta Sandra Araya, la autora de la novela Orange, que en su familia circula, desde hace dos generaciones, el rumor de una maldición. Aunque no se ha cumplido, el secreto a voces no cesa, es una confidencia que se revela con la prisa e impregnación de las verdades veladas en una tarde de zapping tedioso y libros cerrados.
En la secundaria tuve un profesor de literatura, barbudo y de dientes amarillentos, cuya paciencia desaparecía cuando alguien pronunciaba la palabra maldición. El veterano de piel blanquísima y ojos grises hipnotizaba a sus alumnas destacadas, frente a los ojos de las incrédulas, tenía una teoría sobre la reencarnación que explicaba con detalle, desplazando cualquier discusión literaria, y sostenía que algunas palabras convocaban malas energías con el ímpetu irreversible de la magia negra.
Al escuchar la palabra «maldición» el viejo se estremecía, gesticulaba sus regaños con muecas que parecían desencajarle la mandíbula y hasta tenía que acomodarse el mechón canoso luego de su perorata desesperada. Yo reía ingenuamente al ver su reacción, a veces provocada por algún truhán que quería armar el espectáculo como para quitarnos el aburrimiento.
Me burlaba del viejo a quien despeinaba y descomponía una palabra. Reía hasta que un cúmulo de palabras, frases, oraciones, párrafos novelescos llegaron, como viento de generaciones, a agitar mi vida, a arrancarme suspiros o agitación, a desencajarme la mandíbula. Palabras que, para colmo de estos males, están tras la maldición que evoca y narra Sandra Araya en su anglicismo venenoso, Orange.
La novela está tejida con puntillosa pausa, un hilo de suspenso justo que no asfixia pero sume en la bruma. Trata la pérdida de la inocencia desde su negación, acaso la no-pérdida de la inocencia, o, mejor: la conservación de la inocencia que hará posible el cometimiento futuro de perversiones infantiles, atroces, hermosas.
Los personajes —de una fuerza comparable a los atormentados niños del filme La cinta blanca, de Michael Haneke— ven su destino y voluntades truncadas, cercenadas, más bien, por la cuchilla infecta de una madre represora, filicida en apariencia. La mujer ejerce sobre sus hijos un tormento rabioso proporcional a una maliciosa ternura que los lleva a ser más que cómplices.
Es que la feminidad misteriosa de la niña que agita, sentada sobre una cama, sus pies descalzos y blanquísimos sobre la alfombra amarrilla para que su madre tirana no perciba su hedor a humo es un hecho hermoso. Un ocultamiento que llama a la complicidad tras unos ojos en que se conservan, como las malas palabras, ciertas llamas.
Cito:
Juntos.
Juntos subieron corriendo las escaleras del edificio, porque ella no quiso tomar el ascensor. Juntos entraron corriendo al departamento. Él, quizá un poco retrasado con respecto a ella, jugaba a pillarla mientras ella se internaba en el corredor y brincaba sobre la cama. De un salto, bajó y se prendió del hilo de las persianas, desterrando la luz del cuarto. Los ojos de él aún continuaban bajo el influjo del sol y veían, a tientas, a Catalina, brincando, el cuerpo, más allá de la ropa.
Por las rendijas, mínimas, entraban rayitas de luz. Su piel parecía la de un animal veteado, oscuridad y luz sobre la misma piel.
A ciertos animales se los acaricia con los ojos cerrados, para evitar la intromisión de la luz.
El resultado es fuego sobre el escenario hermético de lo que la escritora ha definido como «ciudad bajo el volcán». Fuego inclemente igual al que se instala en nuestro miedo, cuando tratamos de huir a raudales de las cenizas que, de vez en cuando, exhala la cumbre de esta ciudad, o cuando, sin rumbo fijo, cerramos los ojos frente al sol que acaricia obscenamente la niebla fría, cada mañana.
Un sol que desaparece dándonos su espalda lluviosa, como una bofetada. Jamás se lo he dicho a Sandra, porque no siento necesidad de comprobar que ella lo sepa, pero cuando uno interpone sus propios párpados al sol, como dedos imposibles que quieren huir de lo inevitable, lo que ve, lo que siente, como al leer su novela, es más fuego, un naranja absoluto: orange.
Quisiera seguir hablando de la maldición amarrilla y roja con el ímpetu del niño que pintarrajea paredes grises o verdes como las montañas de esta ciudad-encierro pero es una infidencia injustificable contar todos los hilos que componen Orange. Hebras desbocadas con nombre humano: Juan Pablo, Catalina, Tomás, Philippe, y la matriz, una enredadera: Beatriz, Beatriz Donoso, como Donoso era su esposo suicida, Francisco, hermano de Sara, quien no podrá apagar esta madeja sin cuerda.
Quisiera gritar —pero me conformo con decir— que el color que se cuela en el alma cuando cerramos los ojos frente al sol quiteño del verano polvoso es el color del infierno, uno que nos atrae morbosamente como la curiosidad que se les plantará, lectores, al descubrir a Catalina, ¡otra vez!, con las yemas de los dedos quemadas y un hoyo en la alfombraba que les devolverá la vista con su inocencia tan tierna, (im)posible de confundir con locura.
Quisiera seguir evocando la maldición libresca que ha tejido Araya entorno a los Donoso Donoso o ser tan ruin como para contarles la maldición real, la suya, la que seguramente la obliga a tomarse el oficio de la escritura de forma obsesa, quisiera pero, sin duda, el veterano profesor de literatura debe estar comiéndose las uñas para, cuando termine de leer esta aparente reseña, finalmente, recordarme con la mirada encendida la herejía que he cometido al decir tantas veces la palabra prohibida.
Quisiera, claro, pero respetaré para ustedes, todavía fríos lectores, la consigna fatal que uno de los personajes («Los otros, ellos») halla en el suelo: «Que nadie los ayude a morir».