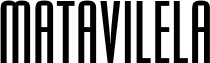POR MIGUEL MUÑOZ
En la novela El punto idiota, el escritor argentino Pablo Farrés describe cómo su protagonista se convierte en escritor. El proceso es literal: Maurau, un niño de once años, se transforma físicamente. Farrés se sirve de dos lugares comunes en torno a la escritura —que la escritura es una búsqueda del silencio y que el autor debe permanecer invisible— y los materializa, los vuelve carne. Así, el pequeño Maurau pasa directamente de tener el deseo de escribir a convertirse en un ser inerte, vuelto sobre sí mismo al borde de la desaparición. Algo parecido es lo que hace Mónica Ojeda con los personajes de Nefando, su segunda novela.
Dispuesta como una investigación acerca de un videojuego del mismo nombre, la novela intercala entrevistas y narraciones varias. Los protagonistas son seis estudiantes universitarios —tres hermanos ecuatorianos: Irene, Cecilia y Emilio; dos mexicanos: Iván y Kiki; y un español, a quien llaman el Cuco— que compartieron un piso en Barcelona. En ese período se creó el videojuego con las ideas de los hermanos Terán y el conocimiento en programación del Cuco. Kiki, además, escribe una novela, de la que se presentan los primeros capítulos.
Entre la literatura pornográfica, el internet profundo y la filosofía queer, Nefando se arma a sí misma como una novela de ideas. En las primeras páginas se lee: “Pensar era una actividad invisible que había que hacer física de alguna manera”. Y más adelante: “Escribir era la única forma que conocía de esculpir ideas”. Ojeda va un poco más allá de lo que hace Farrés en El punto idiota y mantiene un juego doble entre cuerpos que buscan enunciarse (Iván es un transexual en proceso) y lenguajes que necesitan una corporalidad (la reflexión de los hermanos Terán sobre el victimismo que se encarna en el videojuego).
Hace poco, César Aira dijo en una conferencia que es muy fácil escribir bien y por eso estamos inundados de buenos libros, que son casi todos tan inofensivos como desalentadores. Para escribir mal, decía Aira, hace falta un esfuerzo extra, conocer los mecanismos de la escritura y trabajar en contra. Escribir mal, entonces, como una forma de escribir mejor. ¿Cómo lograrlo? Se lee en Nefando: “Para leer bien hay que leer mal; hay que leer lo que no quieren que leamos”. Ojeda leyó todo lo malo y escribió lo que no quieren que se lea.
El núcleo está compuesto de los últimos tabúes de Occidente: la pedofilia, la pornografía infantil y el sexo entre niños. El videojuego reproduce videos de esas relaciones y deja al jugador —y por consecuencia al lector— con la responsabilidad de qué hacer con eso. Dice el Cuco al recordar a uno de los hermanos Terán: “hablaba de la imagen de la infancia que, según ella, era una representación cultural que no se correspondía con la infancia de verdad, decía que los niños no eran bondad, ternura e inocencia, sino musarañas y que también podían ser despreciables”.
En contra del discurso imperante de la víctima, los hermanos Terán asumieron los sucesos de su infancia y no se sentían humillados ni merecedores de la pena ajena. Por ende, tenían el poder sobre quienes se habían aprovechado de ellos. ¿Quién podría juzgarlos por usar los videos de sus propias violaciones? No es que estuvieran más allá de la moral y la justicia occidentales sino que habían puesto en evidencia sus fallos.
En una reciente ponencia sobre la censura, J. M. Coetzee sostuvo que el efecto más corrosivo de la histeria occidental sobre la pedofilia es que ya no se puede escribir sobre niños sin alertar sobre posibles tendencias pedofílicas. Esa vigilancia sobre lo bueno y lo normal, argumentó Coetzee, tiene consecuencias más negativas que positivas. La literatura no debe ser una representación de la belleza sino de lo sublime. Es decir, de la experiencia del placer y la adquisición del conocimiento a partir del dolor y del espanto.
El camino que traza Nefando es el de “pornografiar la vida”, como dice uno de sus personajes, porque “un lenguaje pornográfico podía ser el que desocultara la palabra”. Aunque la forma remite mucho a Roberto Bolaño y algo a David Foster Wallace, es evidente que Ojeda impone en ella su propia lectura del mundo y, lo más interesante, da paso para que de ahí salgan otras voces a contar la historia, sus historias. La investigación que sigue el lector no llega a ninguna conclusión y no hay respuestas a la desolación de las grietas reveladas. Pero ahí está el mérito de la novela, en el intento de narrar la oscuridad y el silencio que están en la frontera del lenguaje.