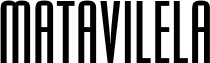POR FABIO MORÁBITO*
Nadie lee nada
Un amigo mío me habla pestes de un escritor reconocido. Me dice que le parece tan malo, que no ha leído una sola línea suya. Le pregunto cómo puede sustentar su juicio si no lo ha leído, y me contesta: «Por puro olfato». Le digo que a mí me parece un escritor pasable. Lo digo por puro olfato, porque tampoco lo he leído. Seguimos discutiendo, él esgrimiendo sus razones olfativas y yo las mías. No es difícil imaginar a un escritor cuyos libros nadie ha leído y sobre el cual todos opinan por olfato. Su primer libro, por ejemplo, se publica gracias a su amistad con el editor, el cual, bien sea por olfato o por falta de tiempo, sólo hojea el manuscrito y luego lo entrega al corrector de estilo de la editorial, que no lo lee, sino que lo corrige, que es distinto. El libro, una vez publicado, da lugar a entrevistas hechas por periodistas que han leído sólo la contraportada, cosa bastante común, y es reseñado brevemente por reseñistas que también sólo han leído la contraportada. Se vende poco, pero no menos que otros. Los pocos compradores leen la contraportada y luego olvidan el libro en una repisa del librero, como ocurre a menudo. El autor publica un segundo, tercer y cuarto libro, que suscitan entrevistas, reseñas, ventas bajas y cero lectores. Al cabo de una década tiene una trayectoria sólida, pero nadie lo ha leído. Es más, ni él mismo se ha leído, porque, como suele referir en las entrevistas, escribe en estado de trance, de modo que apenas revisa lo que escribe. En resumen, el único que ha pasado reseña concienzuda a sus líneas es el corrector de estilo de la editorial, que no lo ha leído propiamente, sino corregido, por lo cual no representa una fuente confiable para saber de qué tratan los libros de nuestro autor. Entre más libros suyos se publican, más difícil se vuelve que alguien lo lea, porque ha alcanzado esa modesta notoriedad que en lugar de azuzar la curiosidad del público, la mata de raíz. En suma, es un autor, de tan invisible, perfecto. Un clásico. Y a su muerte sus libros acaban en las escuelas, donde, como es sabido, nadie lee nada.
La humillación
Con una frecuencia inusual para los parámetros de hoy los personajes de Dostoievski humillan y son humillados. Léase esta frase de El idiota: «Gabriel Ardalionovitch no se atrevía a presentarse en ninguna parte a causa de lo avergonzado que estaba por las humillaciones que había sufrido». Es una frase, por la naturalidad con que se profieren en ella palabras como vergüenza y humillación, inimaginable en una novela de hoy. Nuestra sociedad, que enarbola los derechos del individuo y ha hecho de la individualidad un santuario, ha perdido la costumbre de usarlas. Es como si fueran portadoras de una pestilencia insoportable y su sola mención nos toma indefensos. Preferimos palabras menos comprometedoras como discriminación, segregación, injusticia o, a lo mucho, vejación. El caso de un buen novelista como Coetzee es paradigmático. Escribió una excelente novela sobre la humillación y la tituló Desgracia. La palabra no hace justicia al libro. La desgracia es un golpe de suerte adverso, una merma de la gracia, pero ser humillados no tiene nada que ver con la buena o la mala suerte. La hija del protagonista, de raza blanca, es violada por unos jóvenes negros, en un claro acto de deshonra que es al mismo tiempo un acto de adopción de la víctima por parte de sus verdugos. Coetzee ha leído a Dostoievski y sabe que la humillación es un secreto reconocimiento del otro. Se humilla para incorporar, para ingerir, porque el humillado es parte de uno y no se puede humillarlo sin ponerse en su lugar, por eso sólo humilla aquel que ha sido humillado a su vez, o que teme serlo y quizá lo desea secretamente. La humillación mata pero también regenera. En este sentido, todo rito iniciático es una humillación, y la humillación, como ocurre a menudo en Dostoievski, es una forma radical de desprenderse de un yo gastado. Por eso puede decirse que aquel que nunca ha padecido una humillación no se pertenece realmente a sí mismo. Hoy, al cancelarla de nuestra vida, hemos perdido la confianza en una transformación profunda y ésta es quizá nuestra auténtica desgracia.
(*) Estos dos textos fueron publicados originalmente en El idioma materno (Hueders, 2014).