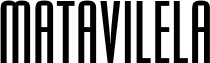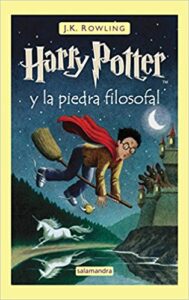POR MARCELA RIBADENEIRA
Cuando Harry Potter y la piedra filosofal llegó a mis manos, yo tenía quince años, el pelo rojo y por las paredes de mi cuarto trepaba una docena de pósteres de Kurt Cobain. Nunca había oído ese nombre escrito con letras gigantes en la portada del libro —que me pareció infantil, naíf— y lo primero que pensé fue que sonaba meloso: HA-RRY PO-TTER. Meloso, pero con un atractivo escondido entre sus cuatro sílabas, entre su métrica sencilla y la referencia a un compuesto alquímico que en mi niñez me había fascinado por su capacidad de convertir materiales inútiles en metal precioso. Lo que me atraía de esa idea no era el resultado final: obtener oro a partir de mis anillos de lata, por ejemplo. Me atraía la posibilidad de que algo pudiera transformarse en otra cosa. Me atraía más la posibilidad de que existiese una sustancia que pudiera dar a alguien la inmortalidad (hasta hoy fantaseo con vivir para siempre), una sustancia que pudiera romper las leyes del universo, que pudiera rasgar de un tajo la realidad. Mi realidad.
Mi realidad era estudiar en un colegio que odiaba. Para ser más justos, lo que odiaba era tener que ir al colegio, sin importar qué colegio fuera. Mi realidad era tener unos papás que en ese tiempo yo percibía como desinteresados de mí y de mis obligaciones escolares. Era estar atrapada en un cuerpo adolescente que me daba asco y en una mente traicionera, en una mente que podía dilatarse hasta tragarme con sus miedos de colmillos afilados y gargantas tan hondas que levantarme cada mañana, ponerme el uniforme, sentarme en mi pupitre y hablar con mis compañeros era, para mí, una cosa más pesada y terrible que la encomendada a Sísifo por los dioses griegos. Me sentía una paria, un alien, un glitch genético. Me sentía como se sentían, en el fondo, muchos de mis pares.
Abrí Harry Potter y la piedra filosofal, más que por interés en su contenido, porque había sido un regalo raro. Desde hace varios años mi papá no me regalaba un libro. Cuando era niña, él acostumbraba llevarnos a mí y a mis hermanos a la librería Venetto, que estaba en alguna callecita de Quito que ya no recuerdo, y nos compraba libros como El caballito jorobadito, Cómo era de pequeño tu papá, Cuentos populares rusos, Física recreativa y la infaltable revista Misha —él había estudiado en la Unión Soviética y nos atiborraba de esa maravillosa literatura infantil rusa; mientras, él y mamá se servían volúmenes de las revistas La ciencia en la URSS y Sputnik, y libros “para adultos” que apilaban en sus veladores antes de depositarlos en las estanterías de la casa. Ahora pienso que, aunque probablemente ni él ni yo lo supiéramos, el libro fue un regalo de despedida. Poco tiempo después, mis papás se divorciaron, él se mudó y yo me volqué a las páginas de La piedra filosofal.
Creo que está en la naturaleza humana desear, al mismo tiempo, ser normal y ser extraordinario. Queremos lo uno tanto como lo otro. Harry Potter vivía con sus tíos, los Dursley, y su primo Dudley (de nuevo, esa métrica sugerente empacada en dos palabras y cuatro sílabas). Era una familia asquerosamente normal de la cual Harry era una adición por circunstancias indeseables. Harry no era un niño corriente. Era un mago, un ser asquerosamente extraordinario. Una aberración genética ante los ojos de sus tíos —muggles o humanos de sangre no mágica—, que le habían dicho que sus padres murieron en un accidente de tránsito. La realidad era que habían sido magos poderosos que se oponían a Lord Voldemort, un oscuro hechicero con agenda totalitarista e ideologías de pureza racial que evocaban las Leyes de Núremberg del Tercer Reich (el de la vida real). Y Lily, la madre de Harry, era hija de muggles. Voldemort había asesinado a los Potter a punta de varita mágica, dejando a su bebé huérfano. Al quedar al cuidado de sus crueles tíos, el niño creció extirpado del mundo mágico. Desconoció su existencia y sus propios poderes hasta que cumplió once años y fue convocado a Hogwarts, el colegio más prestigioso de Magia y Hechicería.
Bajo el nombre de J. K. Rowling, la autora de ese libro naíf había metido su pluma en algunas de mis heridas y deseos secretos más enconados, que eran cosas que yo no compartía ni con mi diario. Harry había descubierto que era alguien extraordinario y, una vez que se transfirió a Hogwarts, descubrió que era sorprendentemente normal. Al menos, dentro del mundo mágico, que estaba lleno del mismo egoísmo y crueldad y de la misma oscuridad que el mundo muggle. Pero como éste, también tenía sus cosas buenas. Esas cosas buenas que faltaban en mi mundo de no ficción. Por eso cerraba la puerta de mi cuarto, me sentaba sobre mi pequeño escritorio de madera de cedro y, secuela tras secuela, me largaba a Hogwarts, donde el currículo escolar incluía materias como Cuidado de Criaturas Mágicas y Defensa Contra las Artes Oscuras, y donde había artefactos como la capa de invisibilidad que Harry recibió como regalo de un benefactor anónimo. O me transportaba a Hogsmeade, un pueblo cercano a Hogwarts donde se podía tomar cerveza de mantequilla en la taberna Las Tres Escobas. O a la modesta pero acogedora casa de los Weasley, la familia del mejor amigo de Harry, quienes lo acogieron como a su propio hijo, sometiéndolo a la misma rutina estructurada y al mismo afecto que a sus numerosos vástagos.
Secuela tras secuela, la historia de Potter y sus compinches, Ron Weasley y Hermione Granger, muta en algo más universal. J. K. Rowling escribe sobre la orfandad y el deseo de pertenencia, sobre la desdicha de la soledad y la alegría de sentirse entre pares. Escribe sobre el paso de la infancia a la adolescencia y de la adolescencia a la adultez. Sobre la caída a la oscuridad y sobre el escape hacia la luz; sobre el equilibrio entre ambos extremos del espectro. Rowling también escribe sobre el establecimiento de regímenes y sobre su caída. Sobre la burocracia que embarra a los gobiernos mejor intencionados. Sobre el peligro de los mandos medios y de las masas que solo siguen órdenes.
Como descubriría muchos años después de subirme a mi escritorio de cedro y cerrarle la puerta al mundo, la adultez está plagada de miedos más feroces que los de la niñez. De más orfandad que aquella del sentirse extraterrestre en el patio del recreo. Aprendería que, como sucede al final del último libro de la saga original, Las Reliquias de la Muerte, nunca se sale de la orfandad y del desamparo, solo se llega a aceptarlos. Y así, la vida continúa, exactamente como continuó la de Harry Potter, quien pasó de ser el mago que derrotó al dictador oscuro a ser un empleado más del Ministerio de Magia. Un ciudadano común de un mundo extraordinario, quien se casó y tuvo hijos que luego se enfrentaron a los mismos terrores que él.