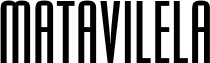Pelea de gallos, de María Fernanda Ampuero. Páginas de Espuma, 2018. 120 páginas.
POR PAULINA BRIONES
Porque volver es imposible o se vuelve siempre con la frente marchita.
La escritura de la guayaquileña María Fernanda Ampuero (1975) es un golpe violento, o varios. Su intensidad parece no perderse cuando terminamos de leer algunos de los trece cuentos de Pelea de gallos, la primera publicación de sus relatos que hace la editorial española Páginas de Espuma.
«Cría», «Nam», «Subasta», «Monstruos» y «Griselda» son mis favoritos. En la inevitable necesidad humana de jerarquizar, unos días pienso que el mejor es «Nam»; luego me quedo con «Subasta». Así hasta que decido que «Crías» es mi preferido porque hay en él, tal vez, una dosis entrañable y reconocible del pasado, una especie de sabiduría que ha sabido ubicar en el tiempo la propia existencia.
Ahora que escribo esta reseña mi pentateuco se renueva con «Cloro», el penúltimo cuento de Pelea de gallos. Me inquieta lo que pasa con la protagonista que fantasea mirando una piscina impoluta desde las alturas de su mundo. ¿Salta por la ventana?, ¿ella es una fantasía de la narradora? Me recuerda esta historia al cuadro de Frida Kahlo en el que una mujer se ha lanzado de un soberbio edificio: «El suicidio de Dorothy Hale». Solo que la nuestra, nuestra Dorothy de «Cloro», es nuestra Dorothy del pantano.
Varios de estos cuentos remiten a situaciones extremas que se han fraguado en un lugar que tiene nombre, aunque seguramente no son exclusivas de un espacio específico. Para quienes vivimos en Guayaquil, sin embargo, será imposible no sentir la marca que deja la ciudad en el imaginario: los olores, la vida pequeña del barrio, la presencia de “el servicio”, las especulaciones prejuiciosas de las vecinas, la decadencia de quienes no migraron y se quedaron, el patriarcado perpetuo, la educación religiosa asfixiante, la miseria humana. Dicho de otro modo: la imposibilidad de ser, que no es marca única de esta ciudad sino de muchas; de ahí que estos cuentos de Ampuero funcionen en cualquier contexto.
María Fernanda Ampuero nos obliga a ver debajo de lo que parece común, cotidiano y familiar. Su escritura tiene una fuerza que nos arrastra hacia el horror mezquino de la familia, a la presencia rota de unas mujeres agobiadas por su condición y perpetuada por una cultura en donde lo más coercitivo de la religión a hecho mella: la herencia de la voz del padre que sigue mandando hasta después de muerto. Habría que leer también el relato «Mutilados», publicado en la revista Diners, donde un padre recorta las piernitas de la foto de su hija, que lo mira con terror, para comprender que la violencia se perpetúa más allá de la muerte. Una vez que llegamos a ese territorio será difícil retroceder.
Cabría precisar que se vislumbra en esta primera entrega una posibilidad literaria sólida, porque cuando María Fernanda deja de lado sus convicciones ideológicas (válidas, por supuesto) aparece el poder de una narradora inteligente, hábil, creativa y que no se limita. La ambigüedad de la literatura que transforma en material memorable lo cotidiano se recoge en pasajes como este en el que la protagonista y narradora del cuento «Nam» mira a su amiga también adolescente: “Se para frente al espejo, a menos de un metro de mí, que estoy sentada en su cama dizque hundida en el libro de filosofía. Si quisiera, y quiero, podría extender mi dedo índice y tocar el hueso de su cadera, hacerlo avanzar hasta donde nace el pelo del pubis, nunca he visto un pubis dorado, y saber si eso que brilla es humedad”.
Ampuero, radicada en España desde hace años, nos dice a través de la narradora de «Crías» que volver tal vez es imposible. Que tal vez el reencuentro con nosotros y con los otros, los que se quedaron, se da en un episodio de suposiciones en donde unos esperan encontrar a la persona tal y como se fue, sin reconocer la mutabilidad del mundo. Y que tal vez eso que parece imposible, que nada haya cambiado, sea real y por real, imposible: que pasen los años, que cambien los barrios y que las calles ya no se llamen igual, pero que en realidad ninguna cosa haya cambiado ni vaya a cambiar. Sí, claro que es posible Guayaquil.