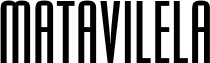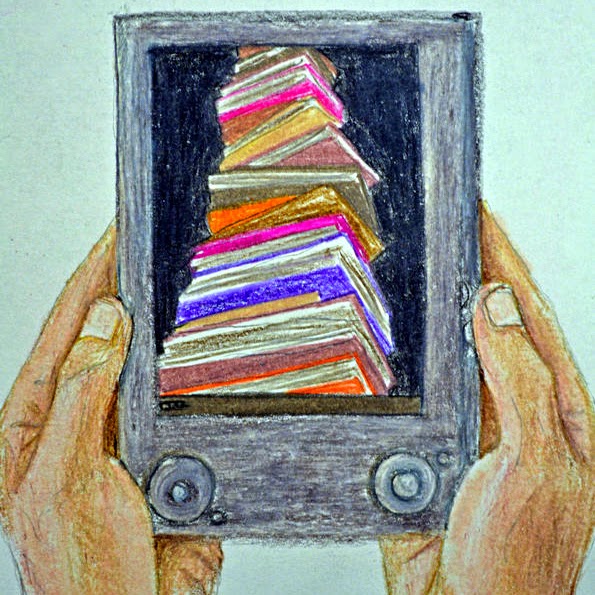POR: MÓNICA OJEDA.
Ya lo dijo Cage hace algún tiempo: “No existe eso que llamamos silencio. Siempre ocurre algo que produce un sonido”. Del mismo modo, en los silencios literarios no existe realmente la ausencia de palabra; ésta no se detiene, persiste aún en el vacío. “Si una obra existe de veras, su silencio es sólo uno de los elementos que la componen”, escribió Sontag en su ensayo La estética del silencio. Es fácil pensar en esa ausencia como una nota más y en el silencio como parte del lenguaje si aceptamos que es la otra cara de una misma moneda, The dark side of the moon, aquel elemento del lenguaje que, por contraste, robustece a la palabra.
Enrique Vila-Matas especuló en su novela Bartleby & compañía sobre lo literario de los silencios de algunos autores que, sin explicación alguna, dejaron de escribir —Rulfo, Rimbaud, Salinger, Ribeyro, Quincey, Melville, etc.—. Este tipo de silencio, según Sontag, infiere una negación del artista al arte que hasta entonces había estado ejecutando. “La opción por el silencio permanente no anula su obra. Por el contrario, otorga retroactivamente un poder y una autoridad adicionales a aquello de lo que renegaron: el repudio de la obra se convierte en una nueva fuente de validez, en un certificado de indiscutible seriedad.” Pero no es esta clase de silencio en literatura la que me interesa, sino la que se preocupa por el verdadero silencio literario, y con ello me refiero al silencio que está incluido en la obra y que es parte intrínseca de ella.
Si estamos de acuerdo con Wilde cuando dijo que la gente no había visto la niebla hasta que determinados poetas y pintores del siglo XIX le enseñaron a verla, y con Sontag cuando escribe que nadie tuvo una visión tan completa de la variedad y sutileza del rostro humano antes del cine, entonces estaremos de acuerdo con que nadie pensó en la riqueza semántica del silencio antes de que los artistas no lo proclamaran como elemento fundamental de su trabajo y, en algunos casos, lo convirtieran en el centro de su obra. Es el ojo del artista el que guía nuestra mirada hacia lo que él considera esencial. Alfredo Jaar, fotógrafo chileno, después de tomar fotografías de las masacres en Ruanda decidió que sus fotos, llenas de sangre y de muerte, no debían ser mostradas porque no decían nada relevante. En sus instalaciones del proyecto, en cambio, expuso la fotografía de la mirada de un niño de cinco años que fue testigo de las matanzas; un niño que Jaar conoció en un campo de refugiados y que pasó cuatro semanas en silencio. Jaar tituló la foto: El silencio de Nduwayezu. Para él, los ojos del niño eran lo importante, lo que realmente merecía ser visto. Lo demás, lo que estaba detrás de esa mirada, era el silencio.
Asimismo la literatura tiene sus pozos, sus silencios, sus ausencias, en donde no es necesario decir, sino pensar, y ésa es labor del lector que va llenando los vacíos que no están fuera del diálogo, sino que pertenecen a él. En Estrella distante de Roberto Bolaño hay silencios fundamentales: se omite la descripción de las fotografías de Wieder que hicieron vomitar a sus invitados durante la exposición y se omite, también, la descripción de la muerte de Wieder (suponiendo que tal muerte se produjo). Esas elipsis, esos silencios, esos momentos claves que el autor decidió no narrar, tienen una fuerza en la lectura que jamás habría podido ser superada por la palabra. No es necesario, entiende Bolaño, contar ciertas cosas en donde la imaginación puede —y debe— escribir por sí sola.
De la misma manera en Desgracia de Coetzee el silencio se extiende sobre la violación de Lucy, que jamás nos es narrada pero que se convierte en una sombra a lo largo de la novela. Tanto en Estrella distante como en Desgracia se opta por el silencio ante lo inenarrable, y ese silencio se convierte, curiosamente, en la única representación posible del horror.
Celan y Beckett también construyeron sobre el silencio y sobre el horror. En El innombrable (y en toda la trilogía), Beckett hace que su narrador, aun en su extrema elocuencia, hable del silencio como ese lugar temido al que no quiere llegar. Por eso no deja de hablar, y la palabra, frenética, continúa hasta el final: “Seré yo, será el silencio, allí donde estoy, no sé, no lo sabré nunca, en el silencio no se sabe, hay que seguir, voy a seguir.”
Celan también trató el silencio como expresión de algo oscuro, irreproducible, inefable, en su poesía:
“Si viniese,
viniese un hombre,
viniese un hombre al mundo, hoy, con
la barba de luz de
los patriarcas: habría,
si hablase de este
tiempo,
habría solamente
de
balbucear y balbucear,
si- si- siempre,
si-siempre.”
Si pensamos en los cuentos de Hemingway y recordamos la teoría del iceberg, descubriremos que sus mejores piezas literarias están edificadas sobre los cimientos de lo que no se dice, o de lo que está detrás de lo que se dice. Desde su cuento más citado, «Los asesinos», hasta «El regreso del soldado», Hemingway usa el silencio como base de sus historias. Ese silencio latente, que vive entre líneas, hace que sus cuentos respiren y les da una fuerza incomparable. Hemingway tenía dominado el silencio dentro de sus narraciones: boxeaba con él y siempre ganaba la pelea.
Un buen escritor, para sacar adelante una obra literaria, no sólo sabe luchar con la palabra, sino también con el silencio que, quizás, es más difícil de dominar. Beckett ya lo dijo en El innombrable: “Nos ponemos a hablar como si pudiéramos dejar de hacerlo con sólo querer”, y Celan lo reforzó: “¿Qué tiempo es éste en el que una conversación es casi un crimen porque incluye tantas cosas explícitas?”. La literatura —la palabra de la mano con el silencio— intenta no cometer ese crimen.