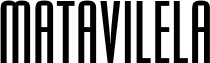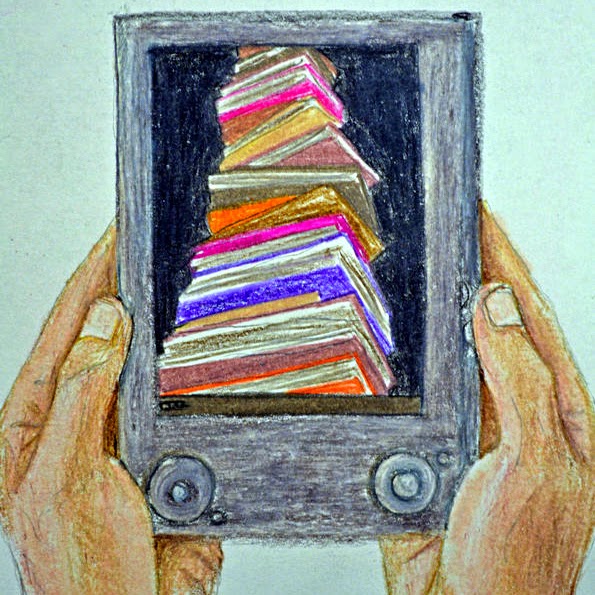Quizás no haya mejor modo de pensar la literatura que como a una interrogación constante sobre lo humano. Como un asedio a su diferencia. ¿Pero qué humano es ése? habría que preguntarse junto con el protagonista de una de las mejores novelas de Machado de Assis, Rubião, quien tiene largas conversaciones con su perro, Quincas Borbas. Retengamos, por un rato, la pregunta.
La historia de la filosofía, la ciencia y las religiones occidentales nos muestran al hombre en un estatus incómodo, a medio camino entre los ángeles y los animales, alternativamente soberano del mundo y súbdito de su propia biología. Y lo que antes parecía territorio único de la ontología, en nuestras últimas décadas, se ha transformado en un terreno de debate político, cuando no biopolítico.
A propósito de ese debate, tal vez no haya pasaje de la obra de Michel Foucault más citado que aquel que emplaza la división aristotélica del concepto hombre: “durante milenios, el hombre siguió siendo lo que era para Aristóteles: un animal viviente y además capaz de una existencia política; mientras que el hombre moderno es un animal en cuya política está puesta en entredicho su vida de ser viviente”. Para Foucault, el evento que marca la Modernidad es aquel momento histórico en que el poder toma, por primera vez, a la “vida viviente” como centro de su política, es decir, el momento en que el poder toma a la “vida biológica” de sus poblaciones como centro de su accionar. En relación con esto y de manera bastante controvertida, Giorgio Agamben dirá que ese poder borra, en cierta medida, la vieja distinción que supuestamente el idioma griego contemplaba entre zoé (o lo que Aristóteles llamaba “vida nutriente” o “vida animal”) y bíos (que significaba la forma particular de vida de un individuo o grupo, vida calificada o vida política). Para los griegos, aquel que ingresaba a la polis, debía hacerlo despojado, en cierta medida, de su animalidad; zoé era, entonces, una zona privada, una zona que no interesaba a la política. Esa distinción es la que el biopoder, al tomar también a esa “vida animal” del hombre a su cargo, erosiona para siempre.
Lo que me interesa destacar aquí y, creo que es importante no perderlo de vista, es que no existe un momento originario en el que la vida calificada o bíos reemplazaría a la vida nutriente o zoé, ni tampoco se trata de pensar a la vida animal como sustrato de una vida pública o política, sino que la operación filosófica fundamental típica de Occidente es justamente aquella que crea en el hombre esta oposición. Es esta escisión la que Agamben interroga de distintas maneras en sus libros, que pueden ser leídos como un intento de hallar salidas a una serie de oposiciones fundamentales en el pensamiento occidental; un pensamiento en el que el hombre estaría por siempre dividido: en dos esferas de acción (el hogar o la polis), en dos vidas (la vida animal vs. la vida calificada), e incluso en dos modos de comunicarse (el phonos o la pura voz, que el hombre comparte con el animal y el logos o la palabra, que sería lo específicamente humano).
Es justamente la palabra la que nos lleva otra vez a la literatura y a su pregunta constante por la diferencia humana. ¿Qué sucede cuando en un texto los que hablan, los dueños del logos, son los animales? Como en un espejo invertido, el animal parlante refleja inevitablemente la fragilidad del humano y su supuesta soberanía, lo absurdo de su voluntad de control y dominio de la naturaleza y de los discursos en torno a ese derecho.
 |
| © Elicia Edijanto |
Para los escritores latinoamericanos del siglo XIX este debate que hoy nos parece tan nuestro, cobraba la forma de una didáctica, de una moralidad puesta en cuestión. Claro que no estoy hablando de las novelas canónicas de ese siglo, sino de un corpus que abarca crónicas, cuentos, fábulas y obras de teatro que reflexionan en torno al poder y al derecho legítimo de soberanía. Pero no lo hacen de manera abstracta sino a partir de la relación dispar entre hombres y animales.
Que esa intervención haya tomado la forma de una didáctica, de una literatura preocupada por modelar conductas y ciudadanos, por criticar costumbres y gobiernos puntuales no disminuye la complejidad de sus aportes pero sí quizás explica porqué estas obras han recibido tan poca atención crítica. Hoy no queremos leer literatura didáctica. El texto que se pregunta por la ética antes que por la estética nos parece pesado, mal ejecutado, entorpecido por esa voluntad de lograr un efecto. Y sin embargo, se trata de textos impresionantemente vivos justamente porque al hablar del poder y sus formas no pueden evitar referirse al hombre y sus “animalidades”. El corpus, como dije, es mucho más amplio de lo que puedo presentarles hoy y tiene resonancias interesantes en nuestra literatura más contemporánea. Por ahora, voy a concentrarme sólo en tres autores: en México, les voy a hablar de la obra de Juan Bautista Morales; en Argentina, de algunos cuentos de Eduarda Mansilla y en Brasil, de crónicas y relatos de Machado de Assis.
De estos tres escritores, la obra de Juan Bautista Morales (1788-1856) es, sin duda, la más singular. Escribiendo en el México de Santa Anna, un México marcado por la censura, las guerras intermitentes y el hambre, Morales recurre a la tradición de la fábula iluminista del animal parlante no sólo para atacar de forma más o menos velada a una dictadura feroz sino para demoler los pilares fundamentales de esa teoría del Estado que las fábulas de Jean de La Fontaine ya habían, a su vez, alegorizado.
Como señala Carlos Monsivais, Morales fue, antes que nada, un trabajador incansable. Y sin embargo sólo dejó un libro, El gallo pitagórico, en realidad una compilación de los artículos que aparecieron entre 1842 y 1853 en una especie de folleto que acompañaba a El siglo XIX, el famoso periódico liberal que dirigía Ignacio Cumplido. El gallo pitagórico se editó por primera vez como libro en 1845 y luego en 1857. Es un texto de difícil clasificación – elementos de la sátira, la tradición greco-latina y el cuadro costumbrista se combinan con gran fluidez en su factura- pero condensa como ningún otro en el siglo la relación productiva entre poder y literatura y muestra las posibilidades que la prensa periódica y los géneros “menores” abrían a la intelectualidad política del período.
El horizonte de El gallo pitagórico no es la nación sino la figura de Antonio López de Santa Anna y ese México que “crece sin crecer” sobre el que ésta se proyecta. El Santa Anna de los años ’40 era bien conocido, entre otras cosas por su vanidad, su volubilidad política y su afición a la riña de gallos. Morales toma este último dato, aparentemente menor y crea un personaje: un gallo que no es un gallo de pelea sino un gallo filósofo y aparece en un periódico con el objetivo de instruir y moralizar, de hacer progresar al pueblo mexicano.
La anécdota que da pie a la obra es la siguiente: caminando un día por la calle, el alter ego de Morales, Erasmo Luján, oye que un gallo lo interpela y le pide que lo compre, prometiendo revelar el misterio de su habilidad parlante una vez a salvo en el domicilio del asombrado caballero.
El misterio se revela casi inmediatamente: en el cuerpo de ese gallo vive el alma de Pitágoras quien confiesa que, “cansado de animar cuerpos de griegos, viéndolos que ya ni aún sombra son de lo que fueron mis contemporáneos, determiné viajar por la Europa culta, habitando cuerpos de individuos de varias naciones”.
 |
| © Elicia Edijanto |
Este supuesto “descenso” a la condición animal tiene que ver con adquirir ciertas libertades: no sólo la libertad sexual sino también la de la palabra y la de la opinión acerca de la “la cosa pública”; de ahí el contraste entre el gallo de Santa Anna (peleador y valentón) y este gallo filósofo y satírico. Pero este ser híbrido que construye Morales —el gallo filósofo— va más allá: aúna en un solo cuerpo el sentido común del animal y el extrañamiento filosófico. Recordemos con Louis Marin que siempre que en un texto aparece un animal fabuloso, es decir, un animal que habla, el principal tema será el de la supervivencia y la comida, es decir, el juego se plantea siempre al nivel de la vida biológica en un “comer o ser comido”. A lo largo de los próximos artículos, Morales hace de esta primera característica del animal —su lucha por la vida— el centro ingenioso de su crítica social: hambre, tripas, miseria y la falta de toda vitalidad son los elementos que definen la vida de cualquier persona en el México de Santa Anna, mientras que la opulencia y los banquetes les tocan sólo a los hipócritas que le hacen la corte al general. Entonces, el “descenso” al cuerpo animal —ese descenso o reducción del ser a sus funciones biológicas básicas— alcanza un segundo nivel: por la boca del gallo no sólo habla Pitágoras sino también la voz hipotética de la razón animal, que lo primero que entiende es el mensaje del estómago lleno y el abrigo.
Sería muy largo enumerar todos los textos de la tradición española y europea que informan a El gallo pitagórico. Ya mencioné a La Fontaine. Habría que agregar el poema fabulístico de Gianbattista Casti (1802) Los animales parlantes y los emblemas Sebastián de Covarrubias; textos que eran antecedentes o reescrituras de la vieja tradición que equipara al soberano a una bestia, frecuentemente, un león o un lobo. Derridá le dedicó a esta analogía todo un seminario en el que analiza cómo el soberano en la filosofía política occidental es equiparado a una bestia que gobierna simplemente porque tiene el poder de devorar a sus súbditos. La cuestión del animal y lo político, del hombre y de la bestia en el contexto de la polis, la cuestión de la guerra, del Estado y de la paz no puede pensarse, entonces, sin recurrir a esta idea del animal feroz (que alcanza su expresión más clara en el Leviatán de Hobbes). La máxima “el hombre es un lobo para el hombre” funciona, entonces, como fábula fundacional del Estado pero también como inadvertida ontología. El gallo pitagórico, más allá de su carácter contingente y coyuntural de “literatura polémica”, vuelve a escribir, de alguna manera esta fábula. Ésa es la sabiduría fundamental del gallo que pronto pierde la voz de Pitágoras y habla sólo con la de sus tripas.
Más allá del modo satírico que permea toda su obra, Morales parece retomar con su animal parlante ese origen inquietante de lo político presente en las fábulas filosóficas de Hobbes y Rousseau. Fábulas que justifican el nacimiento mismo del Estado y “la cosa pública” siempre a partir de metáforas que conjuran el peligro del animal agazapado en el hombre sólo para volver a reintroducirlo en la excepcionalidad del soberano. En efecto, en un juego de espejos que parece no acabar nunca, el soberano, al estar fuera de la ley, se equipara con la bestia: como bien señala Morales a un animal no se le aplica ni “el derecho natural, ni el de gentes, ni el divino, ni el humano” como tampoco se le aplican a un dictador como “Su Alteza Serenísima” Antonio López de Santa Anna. Señala Derridá que en ese estar afuera de la ley, el soberano comparte su lugar simbólico tanto con la bestia como con el criminal y “al compartir esta condición del estar fuera de la ley, la bestia, el criminal y el soberano adquieren un parecido bastante problemático”.
De a ratos fábula, de a ratos diálogo filosófico, pero siempre sátira corrosiva, El gallo pitagórico devuelve, tal vez inadvertidamente, la razón animal al centro de la discusión política. Quizás ahí está el secreto de su mayor efectividad crítica. Sin recurrir ni al ensayo ni a una argumentación programática como lo hace, por ejemplo un texto monolítico como el de Sarmiento, Morales trasciende la forma de la invectiva y se transforma en un pequeño tratado de filosofía política.
Si la pregunta detrás de la obra de Morales es la de la razón animal que informa a nuestra filosofía política, los Cuentos de Eduarda Mansilla llevan el problema de la animalidad del hombre a un terreno hasta entonces inexplorado por las letras argentinas: el de la infancia. Estos nueve Cuentos, publicados en 1880, son sintomáticos de las nuevas preocupaciones sociales y estatales del fin de siglo, en el que asistimos a un verdadero boom del niño, a instituciones y discursos que abogan por su educación, su protección y el análisis de su especificidad. Esa preocupación adquirió incluso el nombre de una nueva disciplina: la puericultura.
Señala Marilyn R. Brown el estudio de la infancia y los discursos que la rodean ha sido siempre un tema importante (si bien aún pendiente) en la agenda del feminismo. Los estudios de género proveen el marco para comprender que cualquier representación (sea visual o literaria) del niño y su mundo proyecta preguntas interesantes sobre el orden social de los adultos y puede revelar cómo se inscribe al niño en una política económica y sexual mayor que la aparente contingencia de ese universo pueril en el que se lo representa.
 |
| © Elicia Edijanto |
En este sentido, los cuentos infantiles de Eduarda Mansilla pueden leerse al menos en tres dimensiones: 1) como modulaciones críticas de los roles de géneros vigentes en la Argentina del ’80; 2) como mini-reflexiones didácticas en torno al problema de las clases sociales; 3) como una reflexión mayor acerca de la condición humana y la cuestión de su animalidad. Estas tres dimensiones analíticas se combinan para dar una imagen compleja del concepto de “niño”.
En cuanto a la primera dimensión, dos de los cuentos (“Tiflor” y “La paloma blanca”) ejemplifican el trabajo que Mansilla hace con los roles de género. De hecho, la mayoría de estos relatos pueden leerse como reflexiones muy agudas sobre la masculinidad y la feminidad normativas prescritas por la sociedad de la época. No me voy a detener aquí en el análisis detallado de los cuentos. Basta contarles que en “Tiflor”, que buscaba ser una fábula que condenara la venganza, dos gallos pelean por todo un harén de gallinas en lo que termina siendo una parodia de masculinades finiseculares en conflicto; mientras que en “La paloma blanca” se enfrentan dos modelos de femineidad encarnados por la pelea entre dos niñas (una “machona” morenita y su rubia e inválida prima) en torno a una muñeca.
Pero también el niño es un cuento, ya que, en tanto concepto, en tanto construcción cultural, es pensado como un texto previo sobre el que siempre se proyecta la figura del adulto. El niño que juega con su juguete o que habla con su mascota ha querido verse como un antecedente del adulto en sociedad y entonces la niñez sería ese período de ensayo en el que todos los guiones están aún abiertos, al igual que todas las sexualidades. Más aún, el niño sería el borrador del hombre. O el hombre en miniatura, ese hombre al que todavía no se le ha restado su componente animal. Esta idea aparece tanto en los cuentos de Mansilla como en la crítica que Sarmiento escribe de los mismos.
La equiparación del niño al hombre “primitivo” (hermanados en su supuesta tendencia “innata” a personificar o humanizar a la naturaleza) no es una idea privativa de Sarmiento. Lo salvaje y lo pueril eran pensados en ese fin de siglo como versiones imperfectas (cuando no radicalmente diferentes) de lo humano. Hay un cuento de Mansilla que hace tan explícita esta conexión que sorprende por su osadía: se trata de una rata que se enamora de un niño. Es un ejercicio impresionante de técnica literaria, pues todo el relato está contado desde la perspectiva de la laucha, a cuyos ojos los humanos aparecen como seres divinos frente a los que el animal no puede más que sucumbir de amor. Previsiblemente, la rata termina mal: el niño de quien se había enamorado la ahoga en una bañadera. Y al final del cuento no sabemos bien cuál sería la moraleja pues el niño es en verdad más “animal” que la propia rata.
Rousseau también se refiere a esta cercanía del niño y del animal al hablar del estado imperfecto del hombre al nacer. En un pasaje de Emilio imagina qué horrible monstruo sería el ser humano si naciera ya adulto y bien formado del vientre de su madre. Esta aberración (el hombre que nace formado y no tiene nada que aprender) es una ficción más de la “máquina antropológica moderna” que tan bien encarna el discurso iluminista. Señala Agamben (Lo abierto) que esa máquina busca obsesivamente aislar lo animal en lo humano, desterrarlo, escindir al hombre de su naturaleza. El paralelo de Rousseau entre el aprendizaje en el niño y en el animal sigue la línea de ese pensamiento . El niño que aun no es dueño del lenguaje aprendería, entonces, sólo a partir de la experiencia, de la mímesis, de la sensación al igual que los animales.
En esta equiparación entre el mundo del animal y el del niño reencontramos, con signo diferente, las fábulas de Eduarda Mansilla.
Es en este sentido que trascienden su vocación didáctica y se transforman en verdaderas fábulas modernas: hay en ellos una reflexión profunda sobre la experiencia, sobre lo sensible en todas sus dimensiones y potencialidades. La laucha exploradora, aturdida por la belleza de los adornos del hogar urbano, animal humanizado sólo en este sentido de lo humano pre-lingüístico, no puede más que enamorarse perdidamente primero de una cocinera a la que imagina reina y luego del niño hermoso que acaba ahogándola en una tina. La jaula de oro que resiente su destino en el desván hasta que un niño pobre la rescata de sus dueños ricos y la reivindica como su única, preciosa posesión; el mono que se aturde al probar por primera vez el pan (acto con el que sella su servidumbre); todos estos relatos participan de una reflexión profunda sobre lo humano. No es casual que en el mundo encantado de las fábulas de Mansilla los niños encarnen una versión particularmente cruel de la experiencia humana: más cerca del animal fabuloso que de sus padres ya afincados en el territorio de la ley social, estas niñas que destripan muñecas y repudian mascotas y estos niños que ahogan ratones son representantes inquietantes del paraíso perdido y reencontrado de la experiencia humana antes de la llegada de lo humano mismo.
La reflexión de Morales en torno a la bestia y el soberano y la experimentación de Mansilla con la sensibilidad animal encuentran una manifestación todavía más refinada en la obra de Machado de Assis, quien realmente usa a la figura del animal parlante como un cuestionamiento más radical de lo humano y de su voluntad de dominio, así como crítica de la “falsa” ética que la sostiene.
 |
| © Elicia Edijanto |
Como no podía ser de otra manera, en el Brasil decimonónico, cualquier reflexión en torno al poder y a la dominación implica una reflexión sobre la esclavitud. Y es en las crónicas y relatos que refieren a este tema en donde Machado realiza con mayor claridad su operación de desmonte filosófico. Ya en 1871 escribe una crónica denunciando la hipocresía de la clase dominante de Río de Janeiro en la que utiliza la figura de una mona-sirvienta y parlante como parodia de la esclavitud. Podemos seguir el tema en otros textos machadianos en los que el animal —antes apenas un recurso lúdico— se transforma en el centro del relato. Por ejemplo, en una crónica fechada en 1894, Machado escribe el diálogo de un burro con el cronista. En verdad, es un monólogo del animal porque el escritor casi no habla: se limita a tres o cuatro intervenciones. El texto puede tomarse como una humorada que aboga por los derechos de los burros que movían a los tranvías de Río. Pero se trata de Machado y sabemos que la cuestión no puede ser tan simple. Una lectura minuciosa de la crónica revela que Machado, además de reescribir El asno de oro de Apuleyo en apenas dos cuartillas, hace algo más: acaba denunciando la precariedad, la inutilidad del logos (representado en la crónica por las flores que adornan el jardín) frente a la realidad muda y obscena de la explotación tanto de hombres como de animales.
Es que, a diferencia de Morales y de Mansilla, Machado se destaca por un procedimiento genial: libera a la fábula de uno de sus rasgos definitorios, el de la moraleja. Gracias a la volatilidad y a la ironía típicas del narrador machadiano, siempre quedan en el lector el peso y la responsabilidad de la resolución didáctica de la historia. Este trabajo singular con las convenciones de la fábula y con la filosofía iluminista que la alienta alcanza su máxima expresión en Quincas Borbas (1891), la novela con la que he comenzado esta charla. Es un libro que puede leerse como una crítica a las doctrinas darwinistas del fin de siglo. O más bien a su aplicación sociológica, doctrinas que además de reflexionar sobre la animalidad del hombre (encarnada en las figuras de sus posibles zoo-ancestros) también proporcionan un nuevo marco en el que esa animalidad revela al hombre en una lucha de “todos contra todos”, según la ley que aparentemente regiría su supervivencia en el mundo moderno. Machado no hace más que burlarse del lugar incómodo en que esas doctrinas colocan al “animal político” aristotélico y, para ello, pone en boca del filósofo Quincas Borbas la doctrina del “humanitismo”.
Ese “humanitismo” no es más que una parodia de cierto humanismo europeo que declara los Derechos Universales del Hombre para luego colocarlo en el centro de un universo cuya única lógica es la de la supervivencia del más fuerte.
En definitiva, lo que Machado hace en esta novela puede servirnos de conclusión sintética para entender la operación que los otros textos de ese fin de siglo realizan con mayor o menor éxito: si el biopoder pone en entredicho la vida animal del hombre, lo que esta literatura hace al reescribir al hombre en la voz del animal es poner en entredicho al poder y sus (i)legitimidades. En este sentido, entablan un diálogo infinito con las contradicciones del humanismo europeo. En tiempos en que el debate filosófico sigue girando en torno a la definición de hombre, en torno a nuestros status precario en tanto dueños y destructores del planeta, conviene revisar estos textos supuestamente menores de nuestro siglo XIX y recordar que tal vez la literatura no tenga todas las respuestas pero sin duda sigue siendo uno de los modos más poderosos de formular las preguntas.
(*) Conferencia dictada en la Universidad Católica de Guayaquil, mayo de 2015.