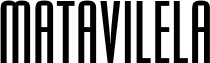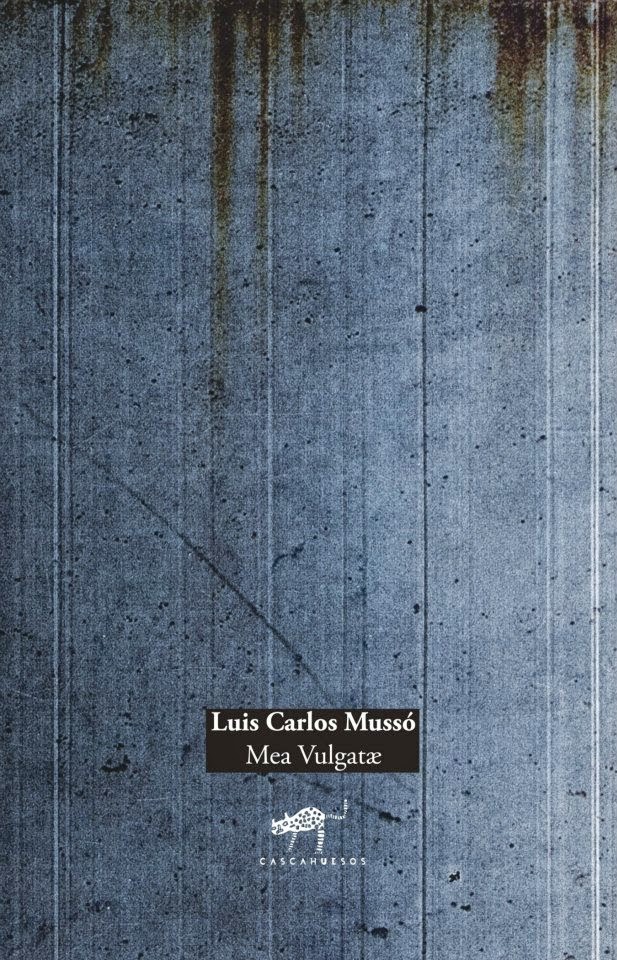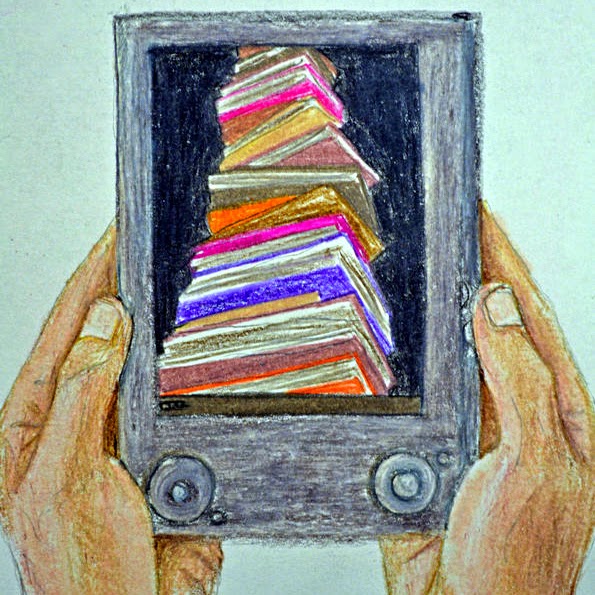¿Qué justifica leer libros de poesía en nuestro tiempo? ¿Qué nos atrae, la voz o el producto de la voz? ¿Le reconocemos un puesto a esa clase de libros en la ya reducida actividad lectora? La poesía, esa “voz del pueblo, lengua de los escogidos, palabra del solitario”, al decir de Octavio Paz, nos obliga a descubrir si el punto en el cual la poesía y su imán operan con engranaje invisible en la psiquis propia para desencadenar “operaciones interiores” que abran ojos y espíritu a verdades que puedan replantear vivencias o crear nuevas.
Luis Carlos Mussó (Guayaquil, 1970) publicó recientemente en edición de Cascahuesos, de Arequipa, Perú, Mea Vulgata, su último libro lírico. Echo la mirada atrás —porque conozco al autor desde hace muchos años, años de aprendizaje juntos en dos instancias universitarias diferentes, de conversaciones y ahora, hasta de vecindario— y encuentro que he escrito poco sobre su obra aunque él siempre me haya favorecido con sus títulos.
Mientras leía esta Vulgata poética, tan especial, avanzaba asaeteada por versos de sus otros poemarios que herían mi memoria. Y como defendiéndome de un caos primigenio —semejante a aquel sobre el cual resonó aquel imaginativo “Hágase la luz”—, me he puesto a escribir estas líneas.
Las palabras poéticas —las de Luis Carlos— convocan las mías en el esfuerzo, sugería, de poner orden y tal vez —fatalmente por ello— sofocar la poesía. Así funciona muchas veces el comentario de los textos líricos: organiza, asocia, relaciona, racionaliza lo que en los versos es fuerza, intuición, avalancha creadora de una fiesta lingüística donde las palabras inventan ritmos y movimientos. Por eso bien dijo, creo que Alfonso Reyes, otro gran mexicano, “la crítica es una aguafiestas”, yo agrego: una invitada malhumorada, un polizonte que invade desde afuera la nave especialmente diseñada para navegar con única autonomía.
Mea Vulgata… ¿De dónde este nombre para un poemario? De la traducción de la Biblia hebrea y griega al latín, pero no al latín culto de Cicerón y Virgilio sino al corriente o sermo vulgaris, para que “divulgara” sus contenidos, dado que era más fácil de entender. Desde el siglo IV d.C. tenemos Vulgata.
Decir Biblia es decir una inmensidad cultural y literaria. Es el libro con mayor tradición y peso de la cultura occidental, fuente de creencias sagradas para muchos, nada menos que “la palabra de Dios”; como obra literaria es un texto de múltiples autores, tan variados que el crítico Harold Bloom sostiene que el Pentateuco, o cinco primeros libros, los escribió una mujer a quien llama J, autora de Yahvé, el primer personaje complejo de la literatura de Occidente. En la Biblia están presentes casi todos los géneros literarios, es un libro que ha superado su origen ligado a la cultura hebrea y, signado por un propósito religioso, ha cruzado todas las fronteras y todas las lenguas del mundo.
¿Quién puede preservarse de la influencia de la Biblia en su educación? Nadie, aunque algunos pensadores, escritores o ciudadanos dialécticos, le hayan salido al paso para negar la validez de sus ideas.
La Vulgata de Luis Carlos Mussó consta de 19 libros, a partir de una “canción” —no desesperada (juego aquí con alusiones a Cervantes y a Neruda) — que opera como introducción: una visión genesial donde suena un sermón y el único ojo de la voz poética parece registrar el espectáculo de la realidad. Está construida en avance analógico a la Biblia judeo-cristiana: de los 29 libros del Antiguo Testamento, Mussó redactó 12; de los 27 del Nuevo Testamento, 8. No hay cómo desprenderse —ni creo que sea el deseo del autor— del referente para leer este poemario; es más, siembra una expectativa desafiante porque a la mera mención de palabras como Génesis, Éxodo, Epístola… el lector introduce un signo previo a la lectura, todo eso que se sabe sobre estas menciones, y al texto le corresponde operar como material de corroboración o de sorpresa.
Si se titula a la primera división interna del poemario “Génesis”, esperamos la voz divina creando desde el agua infinita. Pero no, aquí “alguien” dice sueños para “bautizar los trabajos de la neumonía”. Ese “alguien” se agita, regresa sobre sí mismo (es masculino), está agotado de “re-inventarse”. No hay incursión gozosa porque el resultado es una pesadilla que queda en PATRIA DE LA LEPRA, es fantasmagoría amenazadora, territorio de donde vuelan “ángeles sobre aguas pútridas” y acciona un “nuevo Caín”.
La voz poética va ganando un puesto en primera persona cuando reconoce que “alguien dice mundo y existo”. Línea a línea la voz y el YO que hablan en este Génesis se funden e intercambian papeles porque ambos trabajan con las palabras, este es un misterio de hacedores de versículos, sellado en el formidable símil “como tu propio Pessoa extraviado en las arácnidas calles de esa Lisboa que todos tenemos dentro” (filiación directa de Luis Carlos con uno de sus padres literarios, por algo escribió ese homenaje al portugués que es El libro del sosiego, de 1997).
Pero volvamos al símil porque es muy importante: el extravío parecido al de Pessoa es el del poeta —o de cualquier sabio, ya lo exploró Borges en su inmortal poema El golem— entre los 72 nombres ocultos de Dios, que es eco del respeto del judaísmo a la palabra YAHVE, que a fin de cuentas podría significar El innombrable (una palabra para nombrar lo que no se puede nombrar). En este poemario, también como en Borges, jamás se escribe la palabra en torno de cuyo centro giramos: no hay dios, no hay Yahvé, no hay mesías prometido.
Lo que hay es lengua, idioma, poder generador de la palabra, consciente de tenerla y al mismo tiempo de ingresar por ella en una Babel incomunicada; el poeta ve y dice, admite que siendo su decir tan solo “un rasguño al mundo”, no puede renunciar a su tarea. ¿Deberíamos recordar que Vicente Huidobro lo reconoció como “un pequeño dios”?
Acabo de tratar —a golpe de seguir versos en orden— sobre el Génesis. Por tanto sería gigantesca la tarea de reparar en las características de cada libro; me referiré, nada más, de manera general a aspectos que me han llamado la atención:
1.- La versión de los 10 mandamientos de esta Vulgata, convenientemente situada en Éxodo, es un decálogo que de-solemniza la vida y el orden patriarcal para reparar en lo pequeño: “las flores del vestido de tu vecina”, en lo inusual y hasta en lo marginal: “no codiciarás las enaguas con que tu amigo se lanza, nombre de batalla recién estrenado, a la noche en que será feliz por primera vez”.
2.- Celebro la idea de hacer del libro Números (piénsese en la pesada carga numérica del libro bíblico indicando hasta las medidas de las columnas y el ara del templo de Jerusalén, por construirse), un listado creativo alfanumérico que va del cero (“tu boca abierta como un cero al aire”) a la letra Y, chisporroteando imaginería erótica.
3.- El tono reflexivo del Eclesiastés marcado en mayúscula con esa línea indiscutible “el conocimiento genera tristeza” para ser roto enseguida con los datos de las pequeñas realidades (vuelo rasante de Pablo Palacio sobre esta página) porque “el mundo no es el mismo después de una ronda de cervezas” y se cae en una interrogación tan importante como la del sentido de la vida: “¿escribir o vivir?”.
4.- El asombro hedonista de El yacer de los yaceres, eco sin máscaras de El cantar de los cantares: ambos, textos dramáticos donde los diálogos de los amantes se hacen acoplándose como los cuerpos, apoyados por el coro y cuya novedad radica — ¿solamente?— en el vigor de la imagen contemporánea. Libro que me hace pensar en lo desafiante de escribir hoy poesía amorosa, respecto de lo cual siempre tengo la sospecha de que ya todo está dicho, para ser golpeada por una nueva certidumbre: no todo está dicho, en este libro lo compruebo.
5.- La sugerencia del poeta Mario Montalbetti en el prólogo del poemario que en el fondo de él —y lo sostiene sobre un verso de Mussó— suena “un murmullo de plata” y lo atribuye a “Guayaquil, presente como un telón de fondo en todas las operaciones de Mussó”. La ciudad y el poeta, es decir, el hombre y su hábitat, únicos e identificables en sus especies están en este volumen. Para historiar vale el título preciso: “Crónicas”, allí el hablante lírico se fusiona con el autor para mirar atrás y rescatar al abuelo que simplificó la ortografía francesa de su apellido, donde se aprovecha para interpelar a la madre y se le confiesa que su “recuerdo (es) como un tsunami” y donde la mujer y los hijos se posicionan en su lugar en el mundo y en la vida del poeta. Amigos identificables sacan su rostro en esta crónica, como el común amigo Paco Tobar García, el “viejo bigotes de morsa”.
6.- ¿Y la tierra propia? Guayaquil, la Costa, el Ecuador son usos encarnados de la lengua española en el poemario. Tienen fundamentalmente un rostro lingüístico. El lenguaje poético se construye en una hermandad natural entre el español formal, tradicional, salpicado de arcaísmos, hasta el corte coloquial, de color y sabor local. Así:
“aparejo punto axial de meridiano / que monta en quedito contrapicado”.
Del poder versal que lleva al lector al diccionario: “el gris portulano de tu cuerpo” y que nos abre el oído con palabras de la calle: “aguaitando desde mi cubil los maderos y clavos que quedan entre las cenizas de los monigotes de fin de año” y en la síntesis de la bella sintaxis, ya muy propia del poeta, la real poesía nos asalta. Basta ser sensible y dejarse llevar por los sonidos, por algo “agota y desgasta a quien la escucha, la música” y no preocuparse demasiado por lo que no se entiende. Guiados por el sonido, los versos sobre la música (recalo en Salmos), se hacen música: “alguien dice música y la melodía propaga su luz en los frisos de la noche y los sonidos calafatean todos los intersticios de mi casa”.
7.- Los receptores educados en el cristianismo somos más cercanos al Nuevo que al Viejo Testamento, por tanto, fluyen otra vez las asociaciones entre la Vulgata de nuestra formación (hasta en labios comunes, en sermones de domingo, en frases de la calle) y la de Luis Carlos Mussó. El poemario respira desde el Sur de la ciudad, desde un triángulo de recorridos del habitante de estas páginas tanto como de esos barrios, donde el hablante lírico “escupe palabras a granel” y expande una Epístola a los ciudadanos donde una “Santiago de Guayaquil es un amasijo de nervios como cuerdas de tender ropa después del lavado”.
Y si los Evangelios son “palabra nueva, buena nueva”, nuestro hablante tiene —concibe— Disangelios, (con el prefijo que denota negación o contrariedad), título que nos previene sobre textos que mostrarán lucha, esfuerzo en una feroz dialéctica entre un tú y un yo; se levantan unas bienaventuranzas vinculadas con la poesía o con la ausencia de poesía.
8.- ¿Podría una Biblia por muy personal que fuera cerrarse sin apocalipsis? No, el de Mea Vulgata es un “apocalipsis now” (como el de la película de Coppola), donde el “ahora” capta los signos de nuestro tiempo en mezcolanza de jazz, con jinetes de muerte en el Malecón, y el lenguaje de la poesía se impone porque es “lenguaje de los imposibles”.
Como sabemos en literatura, cada poema es un acontecimiento donde ocurren hechos extraños porque en él se ha apelado —según Jonathan Cutler— a la extravagancia. Sus receptores tienen que dejarse llevar por las hipérboles, por la imaginería con que es remplazada la realidad, para sentir “que hay algo más allá de lo humano” y concederle al poeta el poder de hacer llamados a la humanidad, a la naturaleza o a seres extraordinarios. Y en la medida en que seamos capaces de vivir este momentáneo acto de magia o teletransportación, integraremos esa reducida, atemporal, indescriptible comunidad de lectores de poesía.