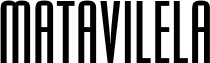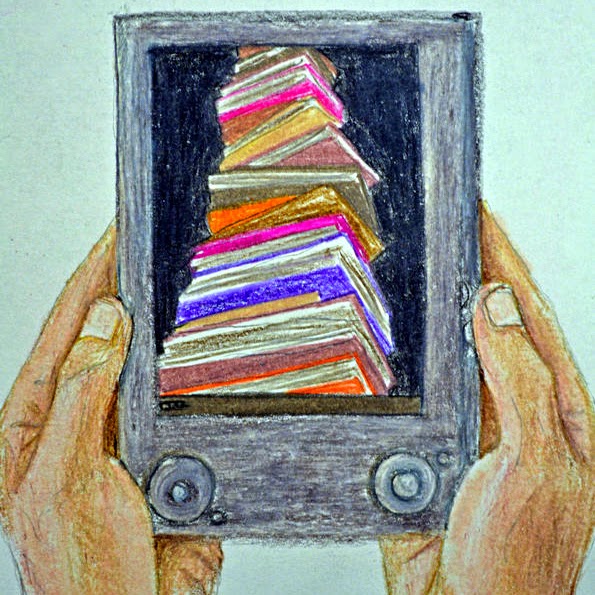Ningún arte puede competir con la vida; y el arte que intenta hacerlo está condenado a perecer montibus aviis.
Robert Louis Stevenson
Ernesto Sabato es uno de esos escritores “raros”, por decir interesantes, en los que varias artes o ciencias confluyen. De los pocos de los que se puede decir que son científicos —obtuvo un doctorado en Ciencias Físicas y Matemáticas— y escritores al mismo tiempo, o con la misma pasión; como para probar que las pasiones y los amores son múltiples, pero no necesariamente simultáneos (aunque sin duda podrían serlo).
Así, luego de haber empezado una carrera científica que lo llevó a los laboratorios Curie en París y al MIT de Massachusetts, decide dedicarse por completo a las artes; esto fue pintar y escribir. El túnel, una de sus novelas cumbre, fue publicada por primera vez en la revista Sur. Corría el año 1948. Anteriormente, varias editoriales habían rechazado el manuscrito, pero después de que apareciera en la revista, Albert Camus lo recomendó en Gallimard, su editorial. He aquí el principio de un éxito: empezar por el fracaso.
Y tanto en la vida como en la ficción, Sabato creó una pieza inigualable en la que no importa lo que pasa en la historia sino cómo ocurre. En la vida fue de la misma manera: transformó su existencia en lo que él quería ser. Esta afirmación es válida para cualquier ser humano, pero no para cualquiera que desee dedicarse al arte, porque sabemos que más allá de nuestros deseos están nuestras reales competencias o posibilidades. Eso si somos suficientemente honestos como para aceptar las limitaciones propias.
El pintor obsesivo Juan Pablo Castel cuenta en la primera línea de la novela que ha matado a María Iribarne. Con una primera persona perturbada asistimos a la brecha profunda que se va cavando el personaje principal. Nos deja ver la miseria de los celos; la naturaleza va acompañando los sentimientos del personaje, al igual que ocurre en algunos cuentos de Poe, específicamente, en el Hundimiento de la Casa Usher, en donde el ambiente, la atmósfera, es casi protagonista de la narración. Solo la mera descripción de ello ha contado ya la historia. Una que los lectores estamos obligados a terminar por puro masoquismo.
Así como Sabato crea este ambiente angustiante a través de la voz de Castel, podría citar otro ejemplo, muy bien logrado también, y totalmente opuesto al primero. Se trata de El último encuentro, de Sándor Marai, ese maravilloso tratado sobre la amistad y la traición narrado con grandes silencios. Ruido con El túnel, silencio en El último encuentro. Silencio que habla solo como en el Pedro Páramo de Rulfo, por citar novelas que se encuentran a pesar de los tiempos y las latitudes.
Pero además, estas dos novelas —digamos, estas tres novelas— son cortas. La novela corta es un género huidizo, digamos, bastante complejo, tanto que muchas veces los límites entre cuento largo y novela corta son difusos. Y aunque creo que no importa mucho ya identificar lo uno de lo otro, sí puedo decir que lograr profundidad y desarrollo de personajes en una novela corta es un reto difícil de alcanzar. Asistimos a un salto mortal cuya ejecución debe ser, como mínimo, perfecta. Para muestra, además de las tres novelas mencionadas, también están otras: La metamorfosis; la fabulosa Muerte en Venecia, de Thomas Mann; El extranjero, de Camus; La suite francesa, de Irene Némirovsky; y la reciente La luz difícil, de Tomás González, un escritor colombiano que acaba de publicar su último trabajo, Temporal.
Novelas que condensan universos, no a la manera de la gran novela decimonónica sino a la rápida y vertiginosa vida de los siglos XX y XXI, pero que tienen orígenes muy antiguos, si no, recordemos El lazarillo de Tormes. Al final, la literatura es espejo, y también otra cosa. Otra cosa es lo que vamos descubriendo de nosotros cuando leemos cada obra. Otra cosa es lo más importante, digo, más importante que el espejo. Como decía Lázaro de Tormes: “Cuántos deben haber en el mundo que huyen de otros porque no se ven a sí mismos”. Sobre todo, pensemos en un espejo que no devuelve la copia exacta de lo que refleja. Así es la Literatura, un estado alterado de la realidad.
Pero pensemos en la novela a través de un escritor. Uno de mis favoritos: R. L. Stevenson, quien a los 34 años ya había publicado La isla del tesoro. Además, a esa edad decidió comentar las ideas que otro gran escritor inglés tenía sobre la novela. En El arte de la ficción —de la colección Pequeños grandes ensayos, de la UNAM— asistimos, por así decirlo, a la conversación entre Besant, James y Stevenson.
Para precisar, las afirmaciones que hace Stevenson sobre la novela son una evidente respuesta a otros comentarios hechos antes por Walter Besant y Henry James. Los dos habían acordado en que la ficción es un arte. Stevenson titula su trabajo Una humilde amonestación. No podía ser distinto, Stevenson admiraba profundamente a James, que ya había publicado Retrato de una dama en 1881.
La «virtud suprema» del arte de la ficción, dice James, es «crear la ilusión de la vida» y no reproducir. Besant, antes que James, había creado algo parecido a un decálogo del narrador, bastante cuestionable, pero también aceptable dado el tiempo y las circunstancias. Stevenson, en cambio, dice en su ensayo que no se puede hablar del arte de la ficción porque considera que ésta es un elemento que está presente en todas las artes menos en la arquitectura.
Para la Literatura, Stevenson prefiere decir «arte de la narrativa ficticia en prosa”. De ahí parte este extraordinario narrador para afirmar, en contraposición a su maestro (James), que «la novela, que es una obra de arte, existe no por sus similitudes con la vida, que son forzadas y materiales, así como un zapato debe consistir en cuero, sino por su inconmensurable diferencia de la vida, diferencia planeada y significativa, y que es, al mismo tiempo, el método y el significado de la obra”.