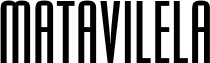POR: MIGUEL MUÑOZ.
Libros con historias de amores infantiles hay muchos. Podríamos, por dar un solo ejemplo reciente y muy bien logrado, mencionar a Alejandro Zambra y su Formas de volver a casa. La novela del chileno comparte más de un rasgo en común con Los peces no cierran los ojos, del italiano Erri de Luca (Seix Barral, 2012). Se trata no solo del amor de verano sino de un ejercicio de escritura que busca ganarle la carrera a la memoria.
Erri de Luca, al contrario de Zambra, tiene a su favor la edad y la sabiduría esencial de quien obtuvo su educación (literaria) del trabajo con las manos y de una distancia prudente de la academia. Y aquí podemos empezar a descartar un par de temidas preguntas: ¿se trata de otro libro más sobre un amor infantil visto a la luz de la madurez? Y una más rebuscada, ¿se trata de otro ejercicio más de literatura de autoficción? Pero la más importante debe ser ésta: ¿Qué tiene para decirnos el verano de un anónimo niño encallado en un pueblo costero?
La novela del italiano transcurre por un flujo discursivo ligeramente digresivo que se desvía en las dificultades por seguir escribiéndose. Se trata del “truco”, desarrollado también por Zambra, de la autoficción meta: escribo que no puedo escribir sobre mi niñez. Pero escribir que no se puede escribir también es escribir; lo dijo y lo puso en práctica Vila-Matas.
Todos hemos tenido un amor de verano. El que no lo tuvo lo escribió o lo leyó. Esta novela no utiliza el slogan de la experiencia amorosa fugaz e infantil como eje central, es decir, no es «otra novela sobre un amor de verano».
Los peces no cierran los ojos comienza con el diálogo de un pescador, de quien más adelante el narrador nos dice que mantiene largos intervalos de silencio. Este personaje enigmático, que parecería que va a ser central en la trama porque habla como un mentor o como un sustituto perfecto y cruel de un padre, casi no volverá a aparecer, y mucho menos a hablar. Entre las pocas veces que lo hace está una escena fundamental dentro de un pequeño entramado de escenas que definirán por siempre al personaje principal. Esta contradicción aparente, como otras, reflejan el ambiente de la novela.
El mar como metáfora de la vida. La pesca como ejercicio de meditación en soledad. La isla como iglesia, como espacio vacío de urbanidad. El narrador hace un esfuerzo por describirnos su niñez de tabla rasa: a los diez años todo está por aprender. A los diez años, nos dice el narrador, debemos hacer que termine la infancia. Pero también nos dice que allí está nuestro destino, a nuestras espaldas.
En determinado momento, el protagonista “descubre” a una muchacha que se pasa los días leyendo novelas policíacas, veremos a la literatura como motor de la amistad y como espacio de fuga, también. El niño nos confiesa que no sabe estar con los otros. La niña, en cambio, prefiere no hacerlo y confía sus días a los libros.
Cerca de la mitad de la novela, el narrador dice que no conoce al niño de su infancia, que puede escribir sobre él (y todo lo que está escrito es verdad, dice la niña de las novelas policíacas) pero está fuera de su alcance. La infancia, entonces, es un paisaje al que hay que revisitar de vez en cuando, quizás para escribir el futuro.
El narrador no recuerda el nombre de la niña y prefiere no inventarlo en respeto de la verdad de lo que escribe. Otra vez nos encontramos en el límite difuso de la autobiografía y la autoficción. Más adelante escribirá: “lo falso y lo verdadero tienen un valor de uso y no tienen demasiada importancia si sirven para un consuelo”.
La lucha por el amor y la inocencia tendrán un especial énfasis en las páginas finales. Si todo en la vida es divagación, como nos dice el narrador, hace falta, entonces, que encontremos aquel punto en el que hicimos, y recibimos, todo el bien del mundo.