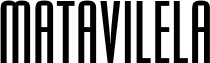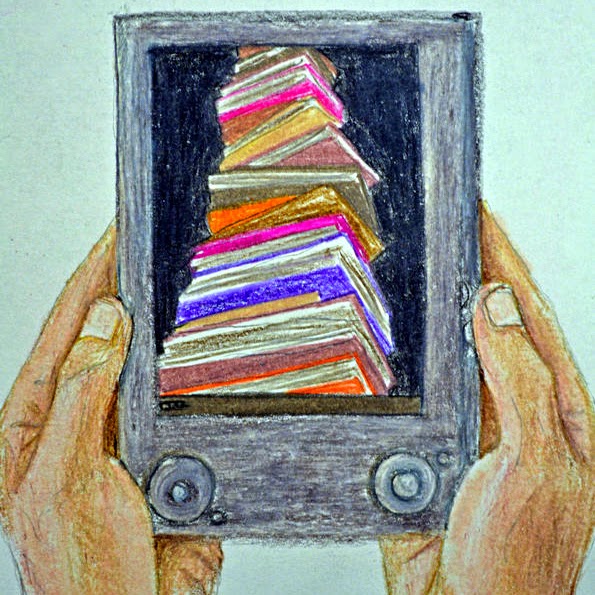POR: DENISE NADER.
Step into the skin and disappear.
Hello.
–¿Sí sabías, mamita, que no se pueden poner juntos en el mismo salón a Papá Noel y los duendes, no?
Escuché esa pregunta el 14 de septiembre de 2008 en un bazar navideño, justo antes de leer la noticia. Y de volver a leerla una, y otra, y otra, y otra vez.
En un mail que se titula “Sobre Bertrand Russell”, hablo tangencialmente de mi difunto conejo Carlangas, nacido en 1998. En otros veintiséis mails, con títulos que van desde “QUE PUTO PEDO” hasta “Ramadan today”, también hablo tangencialmente de Carlangas. Hago juramentos en su nombre, describo sus desventuras cotidianas, lo elevo a categoría de acontecimiento histórico de las últimas décadas en una lista de diez entradas sin numeración ordinal y lo ubico antes de la caída del muro de Berlín y la liberación de Mandela. En el mail de Russell y Carlangas, confieso mi reciente obsesión (menos peluda que el conejo, pero serendípicamente vinculada a éste [aunque a veces la vinculación sea intencional, como ahora]): David Foster Wallace.
De acuerdo a mi memoria, un día mi abuelo me llevó una caja de chicles Adams a Salinas y al día siguiente, murió. No recuerdo qué pasó en mi vida o la de él en medio de esos dos sucesos. Igual con mi tía abuela: un día me regaló un oso de peluche negro antes de iniciar su quimioterapia en Boston y al día siguiente murió. El tiempo transcurrido entre esos dos eventos parece estar compuesto de un solo día. Un largo, larguísimo día. De niña vi un gráfico en una revista que mostraba dos espejos enfrentados y el túnel descendente que parecía seguir el reflejo de un espejo dentro de otro, dentro de otro, dentro de otro. El espejo principal irradiaba una especie de luminosa espiral blanca: un caracol formado de espejos. Esa imagen me obsesionó. La obsesión es también una espiral especular de ideas.
· · ¿Cómo se sabía que la estructura del reflejo era espiral?
· ¿Qué tipo de experimento se había hecho para demostrarlo?
· ¿Qué debía estudiar una persona para diseñar esos experimentos?
· ¿Cuántas vueltas daba la espiral?
· ¿En dónde, fuera del rango visual, se seguían proyectando los espejos? ¿En dónde existía esa espiral?
· ¿Cuántos espejos había en el caracol?
· ¿En qué momento se detenía esa proyección?
· ¿Si movías los espejos, la espiral se detenía simultáneamente al reacomodamiento?
· ¿Si, cuando al moverlos, se proyectaba entre ellos una nueva imagen, ésta reemplazaba a la anterior total e instantáneamente o espejo tras espejo, sucesivamente?
· ¿Por qué existe el universo?
Carlangas fue mi tabla de salvación durante una de mis depresiones más profundas. (Una tabla blanca con orejas rosadas y nariz incansable.) Una noche me acosté en el piso a mirar el techo y por un segundo, supe que no quería volver a mirar nada más, nunca más. Entonces apareció Carlangas en mi rango visual. Su nariz me arrebató de la espiral descendiente para pedirme una zanahoria. Me levanté a buscársela. Me quedé viéndolo comer: me encantaba el ruido que hacía al masticar. Ese ruido me salvó.
Pero el encuentro de Carlangas con las letras fue fatal. Murió en mis manos el 5 de octubre de 2000, a la mañana siguiente de una sesión de fotos que hicimos en mi casa los escritores antologados en el Libro de Posta II: Nuevos Cuentistas de Guayaquil, editado por Miguel Donoso Pareja. Según una de las autoras, la noche anterior ella lo había ojeado sin querer (a Carlangas, no a Miguel). Luego del lanzamiento del libro, dejé de escribir. No podía hacerlo. No tenía nada que contar. Se lo comenté a Miguel y le hice una pregunta no retórica: “¿qué pasa si ya no puedo volver a escribir nunca más?” Me contestó: “no escribes más, pues”. No supe qué hacer con esa respuesta. Yo solo sabía escribir. Jamás había deseado o imaginado hacer otra cosa en mi vida. Me resigné a ser Una Persona Que No Escribe.
Transcurrió un día que duró tres años.
El 24 de enero de 2004, vi a un hombre caer. Se trataba de un trabajador que estaba desmontando el Árbol Navideño de Miguel Orellana. En uno de los aros de la estructura, sobresalía una figura indefinible. Alguien gritó “¡Ahí! ¡Ahí! ¡Se cae ese señor!”, y la figura cayó como un talego, como un tronco, sin movimientos bruscos. Cayó como una cosa. En silencio. Sobrevivió: se agarró de una soga antes de llegar al piso. Tres años después, el 20 de enero de 2007, recibí la noticia de que el hermano de un amigo se había caído de un edificio. Murió. La espiral se desplegó y replegó de nuevo. Pocos meses después, descubrí a David Foster Wallace a través de un blog en donde mencionaban su cuento “En lo alto para siempre”. En el cuento, un chico que cumple 13 años decide lanzarse a la piscina de un club desde una tabla blanca. Describe la subida, la caída, el absurdo proceso de esperar la muerte mientras vives. Yo no sabía que se podía escribir así, como en ese cuento. Como David Foster Wallace. Para darle sentido a una vida que no lo encontraba. Para crear un vacío y esconderte en él.
Compré todos sus libros.
Tenía que volver a escribir.
En octubre de ese mismo año, viajé a Madrid para hacer una maestría en Creación Literaria. Mi tesis se trataba de la relación entre el infinito y la conciencia. Ambos conceptos se enfrentaban como espejos, y en medio de ellos, el campo teórico, un campo minado por fractales, teseractos, triángulos de Penrose, universos paralelos, supercuerdas, la singularidad tecnológica… y David Foster Wallace. Empecé perder conexión con la realidad. No ayudaba el hecho de no dormir y de estar tomando una nueva medicina para la alergia cuyo consumo se asoció luego a la ideación suicida. (Ahora que lo pienso, quizá mis caminatas nocturnas al KFC en pleno invierno a las 11 de la noche eran parte de esa ideación.) Pero en el nadir de mi depresión sí hubo un suicidio: el de David Foster Wallace. Mi tabla de salvación se convirtió en un agujero negro.
Debía salir del agua y saltar al vacío.
Empecé a estudiar budismo y a practicar meditación. Y entendí que para mí, la salvación –a diferencia del axioma semiótico y del mito repetido ad infinitum por algunos escritores– estaba fuera del texto. (Aunque la mirada no dualista del budismo diría que fuera y dentro son la misma cosa –como en un aro de Möbius–).
La noticia decía:
David Foster Wallace dead at 46 – The New York Times