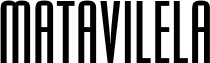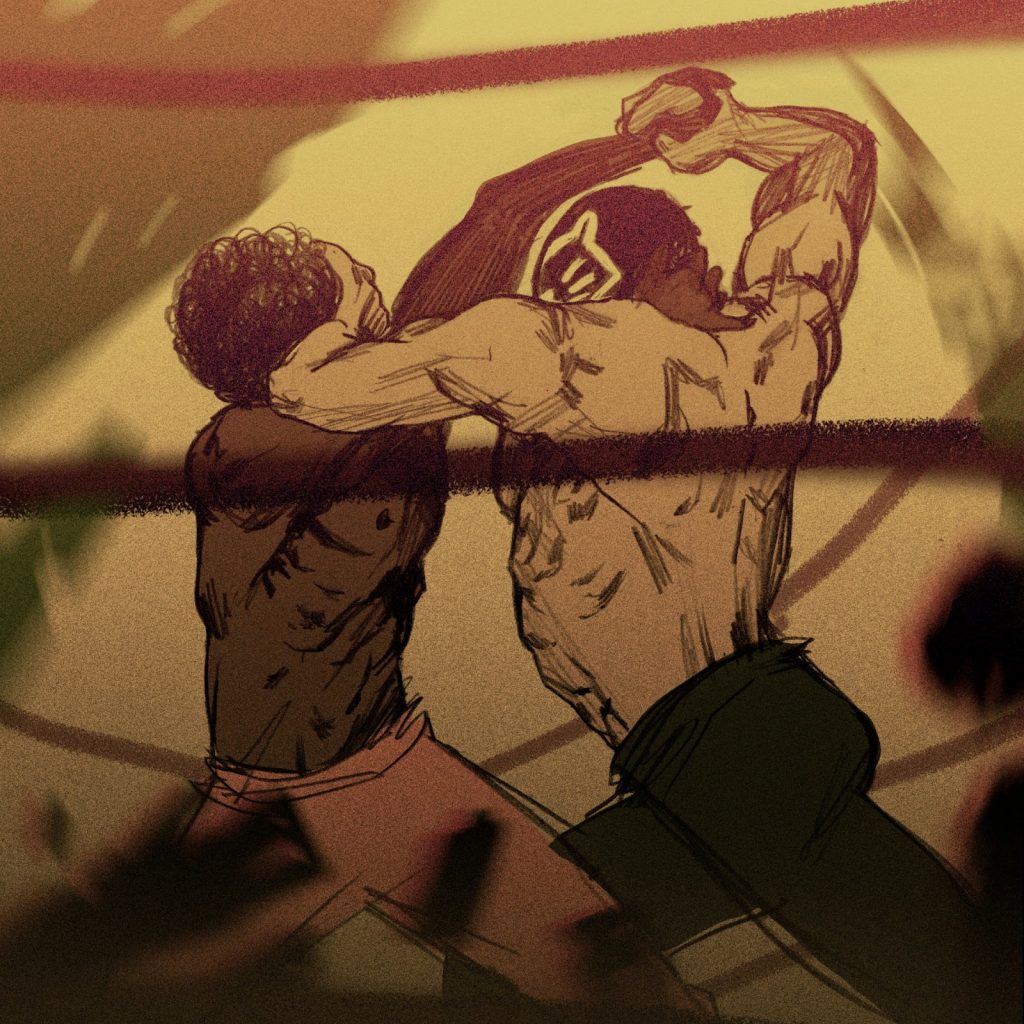Cuento finalista del Premio Cosecha Eñe 2017
Llegan a las nueve de la mañana y se van a las doce.
Son siempre puntuales.
Cuando se abre la puerta, todavía hay olor a café en mi cocina.
Enrique nunca los ha visto. Pero deja el sobre con los cien dólares sobre la mesa del comedor, una vez por semana. Entre los tazones y los platos aún con restos de pan con mantequilla.
Cuando se van, mi casa brilla. El piso de madera, las baldosas del baño, todo reluce. Ya no hay ropa tirada, los basureros vacíos, incluso los libros sobre mi escritorio quedan ordenados y como a la espera.
Se van y mi casa parece una sala de exhibición donde no vive nadie. Un departamento piloto de Esto es la vida en pareja.
Pero no lo es.
Aunque las cámaras crean que sí.
El doctor Frank ya ha escrito tres libros sobre nuestras vidas. La mía con Enrique y la de tantos más. Vivimos en el mismo edificio. Todos nos sumamos al proyecto cuando éramos aún demasiado jóvenes.
(Pagan tan bien. Qué puede importar. No nos vamos a dar ni cuenta).
Solo el doctor y sus asistentes tienen acceso a los videos. El resto son los libros donde nuestras vidas se cuentan con iniciales. Estamos protegidos. Aunque alguien se encargue de traernos las compras del supermercado e incluso haga sugerencias sobre cómo vestirnos.
Es un buen trato. No lo pienses tanto.
Enrique firmó en segundos mientras yo seguía mirando la hoja.
¿Algún problema? —preguntó el doctor con esa voz como de comercial de remedios con mil contraindicaciones.
Enrique me apretó el brazo.
Vamos, mi amor, no lo pienses tanto.
Recuerdo el corazón acelerado y esa transpiración fría en la frente. Recuerdo haberme sorprendido al escuchar ese miamor. Nunca me había llamado así. Nosotros nos burlábamos de esa gente. De los miamores, de los mividas, de los micielos.
Pero firmé.
La transferencia bancaria fue inmediata.
Nuestros padres no entendieron nada. Claro, para ellos hacía años que no estábamos juntos.
Decidimos volver a intentarlo, creo que les dijimos. Como si nuestra relación fuera un truco de magia que había que aprenderse de memoria y practicar una y otra vez hasta que saliera bien.
No podíamos arriesgarnos a las sospechas.
Todavía conservábamos nuestros anillos de matrimonio.
Hay un rincón de la casa al que las cámaras no llegan. Una esquina, insignificante. Tan solo unos centímetros de muralla, de alfombra. A veces, cuando el aburrimiento es mucho, me paro justo ahí. La nariz casi topando la pared. El aire siempre frío. Miro hacia arriba y, por unos segundos, nadie puede verme. Sí, son solo unos segundos, antes de que un «vecino» espontáneamente toque a mi puerta, o una voz me informe, por los audífonos dentro de mis oídos, que no pueden verme, que circule.
Please, circulate.
Eso dicen.
No nos dejan hablar de la comunidad. De este edificio lleno de cables y cámaras. Para invitar a amigos o familia a cenar, tenemos que pedirles primero que llenen papeles, que firmen un contrato de confidencialidad.
Que no digan nada.
Había empezado como un desafío. Entre risas. Luego de unas cuantas cervezas en el bar de la universidad. Con Enrique ya estábamos prontos a graduarnos y el panorama laboral se veía siniestro. Todos nuestros compañeros del doctorado se estaban devolviendo, uno a uno, a sus países. Que somos un estorbo, que ninguna universidad va a querer esponsorearnos la visa. Costaba mantener el optimismo. Y ninguno de los dos quería volver. Tomábamos cerveza apoyados en la barra, brindando por todo lo que habíamos hecho mal. Por esa vez que lo había dejado solo en el cumpleaños de su mejor amigo, o esa otra en que él le había coqueteado más de la cuenta a una de mis estudiantes en la cena de fin de semestre. Por las mentiras. Por esa noche en que quisimos mezclar sexo y golpes y terminé con marcas en la piel que todavía no se borraban. Por todas las veces que nos pedimos perdón sin querer hacerlo. Por ese matrimonio absurdo, apurado, por los papeles.
Caminamos por el campus rumbo a la parada de buses. Yo ya sabía que esa noche terminaríamos juntos otra vez. Los edificios de la universidad estaban a oscuras y Enrique aprovechaba de manosearme debajo de la falda o besarme el cuello mientras esperábamos el ascensor.
Entonces vimos el afiche.
Se necesitaban voluntarios. Pagaban extraordinariamente bien. Con housing y other expenses incluidas. Con posibilidad de que te hicieran los papeles.
Sí, nos reímos. Nos besamos un poco más. Enrique me apoyó contra el diario mural que casi se cae. Yo le mordí bien fuerte el labio inferior.
Sacamos uno de los papelitos con los datos de contacto del científico a cargo.
Ahí notamos cómo decía, bien clarito: married couples only.
Todas las semanas tenemos una sesión con el doctor Frank. Nos pregunta por nuestros estados de ánimo, se preocupa por mi anxiety, porque evito sus ojos, porque Enrique cada vez llega más tarde a casa. Nos pregunta la frecuencia con que hacemos el amor. Lovemaking, intimacy, being intimate. Lo pregunta aunque lo sabe. Tiene acceso a los videos. Sabe que hace meses que no nos tomamos ni la mano. Quiere saber porqué. ¿Es el stress? ¿estamos tal vez interesados en alguien más?
Con Enrique solo miramos al frente. Le decimos que es cosa de tiempo. Que ya va a pasar.
Usamos esa palabra mágica que ya nos sabemos de memoria: dry spell
Por la noche le pido que por favor nos salgamos del contrato.
Que esto no es vida.
Al día siguiente, cuando abro los ojos, Enrique ya se ha ido. Sobre la mesa de la entrada están los cien dólares.
Estiraditos, como recién planchados.
Sé que tengo media hora para que lleguen.
Jamás vamos a ganar esta cantidad de otra manera. Desde un tiempo a esta parte Enrique lo piensa todo con calculadora. Y es cierto, con la crisis financiera allá afuera, lo más probable es que estaríamos haciendo reemplazos en colegios o atendiendo mesas en restoranes. No entiendes que nos ganamos la lotería aquí, me dice, y yo creo distinguir una chispa de locura en el fondo de sus ojos.
No era nuestra primera vez con experimentos. Ya habíamos donado sangre y participado en algunos focus group, durante los primeros años de estudio. Habíamos pasado horas eternas contestando encuestas por una gift card para el supermercado y yo había estado a punto de donar óvulos por una cantidad ridícula.
Los primeros meses se sintieron como una luna de miel. Nos calentaba saber que nos estaban mirando. Que algún estudiante de psicología tomaba apuntes mientras Enrique me vendaba los ojos con una bufanda, o me amarraba las manos con unas esposas compradas a la rápida en un sex shop.
These latinos… so hot, nos decíamos falseando un acento que no teníamos.
Sou Jot.
En el primer libro del doctor Frank que leímos éramos el ejemplo de una vida sexual plena. J y M nos había bautizado. Dos estudiantes en sus early thirties que hacían el amor por lo menos cuatro veces por semana. Que se mandaban mensajes de texto subidos de tono durante el día. Él en palabras, yo en fotos.
El equipo tenía acceso a nuestros teléfonos, nuestros correos electrónicos, nuestras redes sociales.
Al final de ese año recibimos un bono.
Yo me compré una nueva computadora. Enrique se fue de viaje a Chicago por unos días.
Solo.
Al regresar, empezaron las náuseas. No puede ser, me repetía en silencio. Esto no está pasando. Con Enrique salíamos a cenar y yo pedía sushi, ceviche, embutidos.
Era un mensaje para mi cuerpo.
Decía: ni se te ocurra.
Pasaron las semanas y la sangre no llegaba. Intentaba distraerme leyendo para mi tesis, ordenando el closet, reorganizando la despensa.
Un día fui sola a una farmacia a comprar el test. Me lo hice en el baño de un Starbucks.
Positivo.
Ya no recuerdo qué pensé. Si es que pensé algo. Habíamos acordado que yo sería la encargada de cuidarnos. La de las pastillas. La de la alarma en el teléfono.
Estuve dos semanas sin creérmelo. Dos semanas en que contesté que estaba todo bien en mis sesiones individuales con el doctor Frank. Dos semanas en que apenas hablé con Enrique o mis amigas.
Pensaba que decirlo lo haría realidad.
El equipo de limpieza ordena y organiza todo con una eficiencia dolorosa. Bota a la basura los yogures ya vencidos, la fruta muy machucada. Deja las botellas de vino en el contenedor de reciclaje, sin juzgar. Me dejan leer tranquila y solo me piden que pase de la pieza al living y viceversa para que así puedan avanzar.
Yo, me dejo mover.
Afuera de mi ventana cae la nieve.
Antes de contarle a Enrique, le pido que me rompa. Esas son las palabras que uso.
Quiero que me rompas.
Lo miro de pie frente a nuestra cama.
Él está recostado, yo cambié de opinión a medio camino entre desvestirme y ponerme el pijama. Lo miro con la blusa en una mano. En calzones. Con los sostenes desabrochados. Lo digo tratando de sonar sexy pero mi voz es triste.
Enrique se levanta y me ayuda a ponerme el pijama. Deja mis sostenes sobre la cómoda, la blusa en el canasto de la ropa sucia. Me pregunta si quiero un té. En mi cabeza pienso: quiero que me rompas. Estoy embarazada y quiero que me rompas. Tengo mucho miedo y quiero que me rompas, pero solo atino a abrazarlo.
Cuando al fin le cuento, lo toma mejor de lo que esperaba. No sale corriendo a llamar a su familia pero tampoco me pide que no lo tengamos. Esto puede ser muy bueno, me dice, y le creo, aunque por un segundo pienso que lo está calculando en dólares.
El más feliz es el doctor. Somos la primera pareja en quedar embarazada. Va a ser interesantísimo observar nuestras dinámicas ahora. Los cambios. The changes, dice. Vas a estar en las mejores manos, comenta mirándome.
Cuenta conmigo para lo que necesites.
El doctor cumple su palabra. Cada semana llegan cajas y cajas de ropas, coches, mamaderas.
Mi panza crece. Ya no me sale decirle «guata». Mi español de Chile cada vez más diluido. El inglés ya capaz de engañar a cualquiera.
Look at that belly, comenta el doctor cada semana. Look at you!
Y yo me miro, sí. Todas las mañanas. Me quedo pegada al espejo. Me observo de frente, de perfil. Enrique apoya su cabeza sobre mi ombligo. Hace dibujos con un sharpie. Un oso, una nave espacial, las flores de la primavera en todos lados.
Hace cálculos también, por cierto. Abre una cuenta corriente. College Fund, me dice, con su sonrisa de números, de balances, de estadísticas.
Mi directora de tesis me mira con desaprobación cuando me ve tan inmensa. Durante todo el doctorado, cada vez que almorzábamos o me veía por los pasillos, me decía, sin anestesia: don’t have children. Ahora la decepción es mucha. Ni siquiera intenta disimularla. Puedo leer en sus ojos mi futuro de pañales y noches sin sueños. De días sin leer, sin escribir.
Yo sigo aterrada pero esos no son mis miedos.
La tesis está terminada. Hablamos de otras cosas.
En la Comunidad nos entregan los papeles. Ya estamos cada vez más lejos del estatus de ALIENS. No podemos salir del país por un rato. Una suerte de arresto domiciliario. Algo en mí se contrae. El doctor Frank me dice que no me preocupe. Que el tiempo se pasará volando.
Enrique me ayuda a pintar la pieza de Sofía. Las paredes son de color violeta. Antes de que compremos los muebles, paso mucho tiempo en ella. Me gusta sentarme en el suelo a leer, a hablar por Skype con mis amigas en Chile. Me piden que les muestre este planeta en el que me he convertido, me dicen que me veo radiante. Yo solo veo lo feo. Las ojeras por las noches sin dormir de pura incomodidad, las estrías que ya me empiezan a marcar los muslos, ese calor insoportable de la ciudad y su verano furioso que se me mete en la sangre.
A veces le leo cuentos a Sofía.
Le canto.
Intento imaginármela de dos, cinco, diez años.
El doctor Frank escribe artículos sobre mi transformación en madre. Sobre lo que le ha hecho a esa pareja, J y M, en sus no tan early thirties. Comenta que nos hemos alejado. Que yo he construido un mundo en el que solo cabe Sofía. Que cada vez estoy más distante. Que no paro de limpiar y desinfectarlo todo. Que el equipo de limpieza, cuando llega a casa, ya no tiene nada que hacer.
Useless.
Pointless.
En una página se detallan los hábitos de Enrique. Lo tarde que llega cada día.
Las veces que se ha quedado dormido en el sofá frente a la tele.
Las veces que me he levantado a pedirle que vuelva a la cama.
Las veces que he ido a taparlo sin pedirle que regrese.
Las veces que me he quedado tranquila y sola.
Enrique no los lee. Dice que me están haciendo mal.
Yo le muestro mi panza. Le paso un sharpie.
Me dice que está apurado. Que tiene una reunión urgente en la universidad.
Cada vez que me muevo de la sala a la pieza me encuentro con una nueva versión. Mi velador tiene los libros ordenados por tamaños, los aros están todos en pares y colgados en una rejilla especialmente pensada para ello. Las monedas en una cajita.
No botan papeles. Me los dejan bien estirados, sobre la cómoda, para que yo vea qué hago con ellos. No quieren arriesgarse a desechar algo importante.
Hoy abro la puerta, me acerco a la cómoda y no hay papeles.
Bien ordenaditos, uno junto a otro, están los frascos de remedios.
Esos con mi nombre.
Cierro las cortinas.
Vuelvo a la cama
Al levantarme, Enrique ya se ha ido. No escucho el despertador pero siento el olor del café que siempre deja preparado. Un gesto que no se borra con nada: ni con las distancias, ni los malos ratos, ni ese dry spell que acusábamos en nuestras sesiones de pareja.
Los pantalones están rojos. Húmedos.
Lo que sale de mí es un aullido.
Alguien de la comunidad llega a buscarme.
Luego los paramédicos.
Lo último que veo, desde la camilla, son los billetes, bien estirados, para el equipo de limpieza. Y las hojas del otoño, amarillas, violentas, asomarse por mi ventana.
No me pregunten qué pasa después.
Duermo y vuelvo a despertar.
Duermo y vuelvo a despertar.
A veces está Enrique, a veces una enfermera.
En su siguiente artículo, el doctor Frank escribe sobre el duelo de una madre primeriza.
De la culpa. Guilt.
Sadness.
Impossible Grief.
Del cambio en los hábitos.
Hay fotos de mi cocina llena de basura, con los platos sucios en torres infinitas. De la cama sin hacer. Los hongos en la cortina de baño.
El equipo de limpieza empieza a visitarme todos los días.
Yo los espero sentada en el sillón del living.
Una mujer algo mayor, un hombre joven. Siempre vestidos de blanco.
Me muevo de una habitación a otra.
Se despiden diciendo Have a nice day.
Enrique me deja luego de un par de meses.
No le reprocho nada.
Sofía se llevó todo lo que no teníamos.
El doctor Frank me visita tres veces por semana.
Take your time, me dice.
No rush, me asegura.
Toma notas en su libreta.
Mi cuerpo sigue inmenso.
No hago ejercicio. Como mal.
Evito los espejos.
Pasan los días.
Cada vez que se va el equipo de limpieza, lentamente lo voy ensuciando todo. Lleno de migas la cama, doy vuelta el café sobre el sofá.
Dejo mis pelos pegados a las paredes de la ducha. La pasta de diente chorreando en el lavamanos.
Cada tarde un nuevo desastre.
Ellos no dicen nada.
Solo abren la boca para pedirme que me vaya a la otra habitación (would you mind..?) y la pregunta se queda flotando.
Una mañana intentan limpiar la habitación de Sofía. Mi grito nos sorprende a todos. Al poco rato llega el doctor Frank con un sedante.
Fuera de mi ventana todo es blanco. Todo es hielo.
Vuelvo a abrir los ojos.
Escucho el sonido de la aspiradora.
Luego agua, el trapero.
Me levanto y voy rumbo a la sala.
La mujer de la limpieza evita mirarme.
Hace como si nada.
Remoja el trapero en el balde.
Yo me recuesto en el suelo.
La madera se siente fría contra mi espalda.
Miro el techo blanco.
El ventilador.
Abro los brazos y las piernas.
Soy una equis, un ángel en la nieve.
Le pido que me rompa.
Que me limpie.
![]()