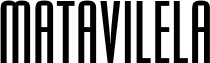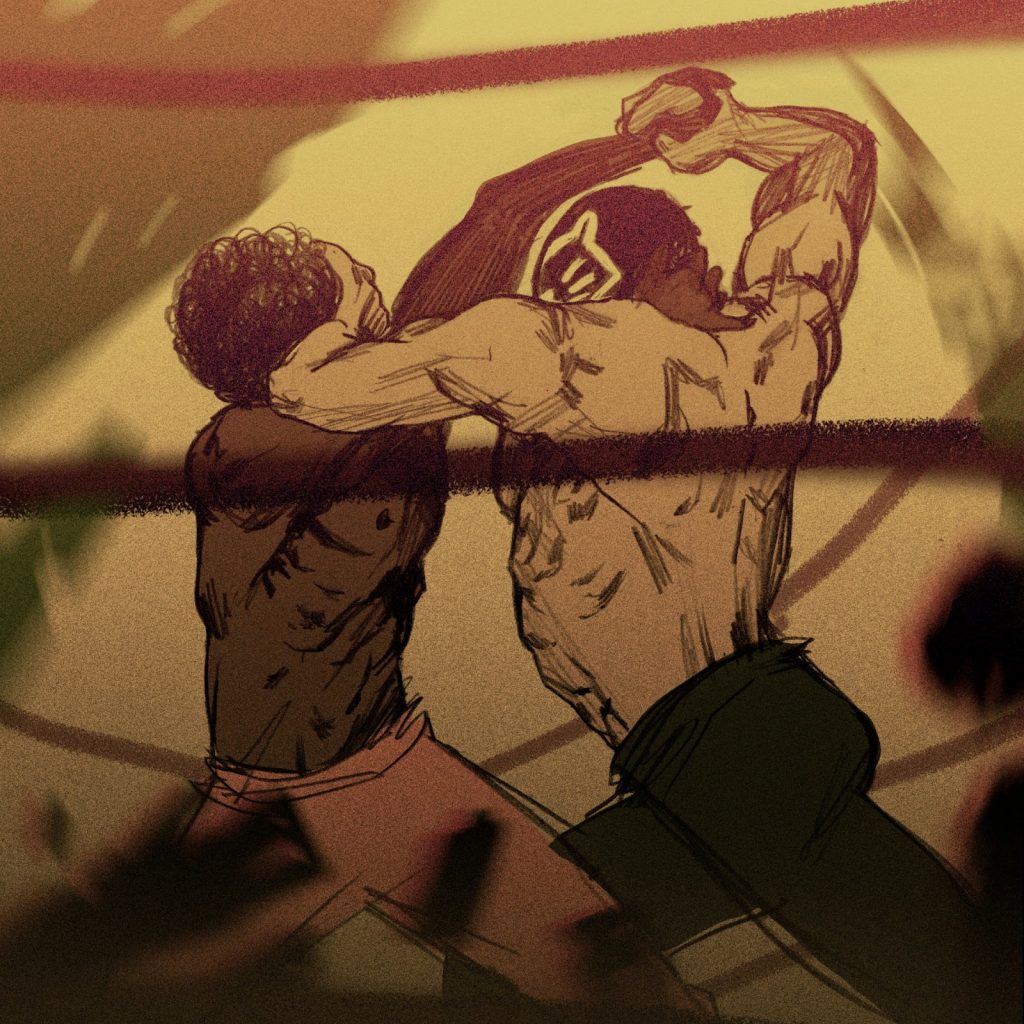|
| Fotografía de Vanessa Terán Iturralde |
Estaba amaneciendo y parecía que la ciudad se difuminaba por la lluvia; el río aumentaba su caudal con rabia, abriéndose camino, luchando contra el asfalto. Se estaba tragando las construcciones de cemento como si fueran de cartón y ni ella ni nosotros nos habíamos dado cuenta. Por aquella época andábamos preocupados con los hallazgos de los cadáveres y sólo queríamos identificarlos.
Uno del grupo reconoció a la rubia; cuando le pregunté quién era no me contestó. Tal vez sí lo hizo, pero no entendí la frase, a lo mejor porque los vaticinios modernos siempre parecen ficciones.
—Es mejor que no sepas, te daría lo mismo. Los muertos tienen la suerte de poder perder el nombre—, dijo.
Tenía razón, sobre todo porque a lo largo de mi vida había visto muchas tumbas sin epitafio, sin fecha, sin identificación. Si hubo un nombre alguna vez grabado hoy ya no se podía leer, lo que era igual a no haberlo tenido nunca.
—¿Cómo era?—, le pregunté con voz no muy clara.
—Redonda—, contestó para mi sorpresa, pues todavía dudo de su capacidad auditiva.
La mujer había muerto ahogada; sólo tenía un pañuelo atigrado largo y afelpado atado al cuello. Se le veía una cicatriz alargada en el vientre y un aro en la nariz. Si mis ojos no fueran los de un experto hubiera pensado que era cierta esta muerte por ahogamiento, pero no, a esa mujer la habían estrangulado al igual que a los otros que fuimos encontrando.
La garúa hizo que me sintiera ansioso porque sabía que pronto se avecinaría una tormenta. Las calles se convierten en canales venecianos cuando se descarga el cielo, la basura en góndolas miniaturizadas que navegan sin sentido ni orden aparente hasta que encuentran el cauce del río o del estero.
Estoy seguro de que los otros pensaban en los cuerpos esparcidos por los árboles de los parques, colgados como marionetas, enterrados en las jardineras como flores frescas.
Escuché un sonido hueco, igual al que producen las caracolas de mar y me llené de calma, tanto que caí en el sopor típico de la media tarde en el que bajan las puertas de los negocios y todo parece morir hasta que se reanuda el comercio. Debe haber sido ese sueño de la tarde el que me llevó a este sitio.
Si nos hubiésemos dado cuenta de que el río se estaba tragando a la ciudad como una gran boa, tal vez habría quedado tiempo para las despedidas, alargando un poco el final único y al mismo tiempo predecible de las historias de amor, sólo que esta no era una historia de amor, sino la historia de la Gran Inundación. Porque Guayaquil se destruyó varias veces por los incendios, pero también por las aguas crecidas que lo fueron sepultando todo.
Durante las siguientes siete noches y siete días siguieron apareciendo los cadáveres y la lluvia se intensificó hasta que a la octava mañana salió el sol y se posó extrañamente sobre la ciudad como observador del curso de los acontecimientos. Una vez que las aguas empezaron a retroceder dejaron en las aceras, en los parques y sobre los vehículos los últimos cadáveres que no habían sido levantados aún.
***
María Paulina Briones Layana (Guayaquil, 1974). Es periodista, profesora y editora. Posee una Licenciatura en Literatura por la Universidad Católica de Guayaquil y una Maestría en Edición por la Universidad de Salamanca. Creó La Casa Morada, empresa de iniciativas culturales en 2009 y Cadáver Exquisito Ediciones en 2012. En 2013 la Campaña de lectura Eugenio Espejo editó su primera novela corta, Extrañas. La revista cultural virtual hispanoamericana El otro lunes publicó un extracto de Extrañas y en 2014, Revista Cultural Latinoamericana El Guaraguao (n° 44) publicó dos microrrelatos: “Infame, crónica de una traición” e “Invierno”. En septiembre de este año la editorial argentina Línea primitiva lanzará su primer libro de relatos: El árbol negro. Actualmente trabaja en el libro de poemas Otras carnes nobles.