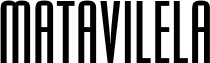POR EDUARDO VARAS
Una serie que no continúa la historia de la temporada pasada, sino que se transforma en otra cosa, en una especie de reflexión sobre sí misma, sobre los rigores de la continuidad, sobre la responsabilidad de seguir adelante porque hay algo que depende de nosotros. True Detective, en su segunda temporada, se ha vuelto un despropósito para muchos, pero ese rechazo se disuelve con facilidad, sobre todo porque al dejar de lado el nihilismo de la genial primera temporada, la serie entra en un terreno mucho más complicado y pantanoso. True Detective 2 es un riesgo, un salto al vacío. El resultado no es 100% perfecto, desde luego, pero no deja de ser una maravilla.
Esta vez, como ramificación y extensión de la idea central que articula la serie —el policial no busca resolver el crimen, sino sobrevivir la avalancha—, salimos del aire rural para entrar a un espacio urbano en el que también hay poderosos que hacen lo que les da la gana, engaños, crímenes, cuerpos mutilados… pero hay más. Es otro panorama el que Nic Pizzolato —creador, productor ejecutivo y guionista de la serie— nos pone al frente. Porque todo, absolutamente todo en esta historia está cruzado por la idea de la paternidad/maternidad y relación entre los padres con sus hijos, desde las ausencias, el contacto, la distancia, el deseo, la sorpresa, el dolor, la destrucción y la expiación. No hay relato contemporáneo y televisivo más crudo en este momento acerca de la biológica, pero no por eso natural relación entre los padres y su descendencia.
Pizzolato da en el clavo ahí, porque sus personajes centrales son manifestaciones de este síntoma —Ray Velcoro, un Collin Farrell que por primera vez en su carrera te hace querer abrazarlo; Ani Bezzerides, interpretada por Rachel McAdams; Paul Woodrugh, un Taylor Kitsch que sigue tratando de dejar su marca y no lo hace mal, y Frank y Jordan Semyon, que son representados por un Vince Vaughn con un par de momentos magistrales y una Kelly Reilly que fue lo mejor de la temporada. Todos buscan lidiar con la idea del hijo o con el peso de ser hijos y no importa tanto el entorno o el caso, interesan las sombras que van o no a aclararse.
El hijo es un peso en esta obra de Pizzolato —que a diferencia de la temporada anterior, en la que Cary Fukunaga dirigió todos los episodios, tenemos a cinco directores encargados de los ocho capítulos. Esa figura, real, en camino o fantasmal, es la que determina mucho, sobre todo las tragedias. Un funcionario del municipio de la ciudad de Vinci —inventada para la serie— aparece muerto, con los ojos quemados con ácido. Este cuerpo, el de Ben Caspere, es el detonante: tres agentes de varias fuerzas convergen en la investigación, que toca a un mafioso local (Semyon), quien estaba haciendo tratos comerciales con Caspere y de la noche a la mañana ve cómo su contacto está muerto, su negocio no está cerrado y su dinero desaparece. Ray Velcoro es el policía corrupto que está luchando por la custodia de su hijo; Woodrugh no se acepta como gay por esa presión sobrehumana que carga por ser una “persona de bien”, además de tener un hijo en camino, y Bezerrides se enfrenta a su imagen de mujer implacable y distante, sobreviviendo a las heridas provocadas por unos padres negligentes que permitieron un abuso cuando era niña. No hay manera de que el hijo no destroce o salga destrozado. El caso abre todo un panorama de corrupción y se cruza con un crimen de hace más de 20 años, que dejó a dos niños en la orfandad. Los hijos cargan con esas sombras que sus padres vivieron.
Pizzolato no toma recaudos. La desesperación y la oscuridad de su obra —su trabajo literario comparte todo el ADN posible con sus guiones— se enfrentan a una pequeña sensación de respiro al final, cuando no hay nada, cuando sobrevive el más apto. Los hijos son la perdición (como en el caso de Velcoro), su ausencia es la destrucción de cualquiera (lo reflejan los Semyon), su libertad es dolor profundo (como pasa con Bezzerides) y su responsabilidad es una carga insoportable (como lo atestigua Woodrugh). La relación afectiva no es un espacio de paz, es tensión, es búsqueda y batalla. El crimen revela algo más y no necesitamos que se resuelva, aunque esta vez, Pizzolato decide darnos un poco más de resolución, e incluso reivindica la figura femenina como la única capaz de sobrevivir en medio del caos. Aunque bueno, eso sucede por un sacrificio masculino.
True Detective 2 es una buena temporada de una buena serie. No pasa por ser un destello lo que fue la anterior. Es una dimensión adicional al drama del Rusty Cohle del año pasado —ese personaje que nunca debemos olvidar que existió y que interpretara Matthew McConaughey—, que nos permite experimentar una narración que visualmente puede funcionar, removerte, lastimarte —el cierre del capítulo cuatro de la temporada, con una masacre de civiles es realmente impactante— y hasta frustrarte —Woodrugh es el real personaje trágico de esta historia que tiene un desenlace que te rompe el corazón. Este es otro tipo de televisión, la que no se centra en cambiar el modelo de cómo la vemos, ni la que quiere arriesgar historias novedosas. True Detective está para desangrar ante nosotros a personajes que se han dejado chupar la sangre en otro momento de su vida. Los agarramos en un punto equis y en ese ejercicio son capaces de revelar lo que tienen adentro, no para nuestro deleite, sino para nuestra comunión con la desesperanza.
¿Habrá tercera temporada? De acuerdo a HBO, todo dependerá de la decisión de Nic Pizzolato, pero ellos quieren seguir haciéndola. ¿Interesa que Quentin Tarantino haya dicho hace poco que es una serie horrible? No. Nada de eso interesa, solo la posibilidad de que se sigan escribiendo historias así, que toman un género y lo entierran en sus personajes. Eso, para mí, merece una celebración.