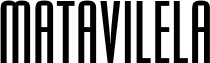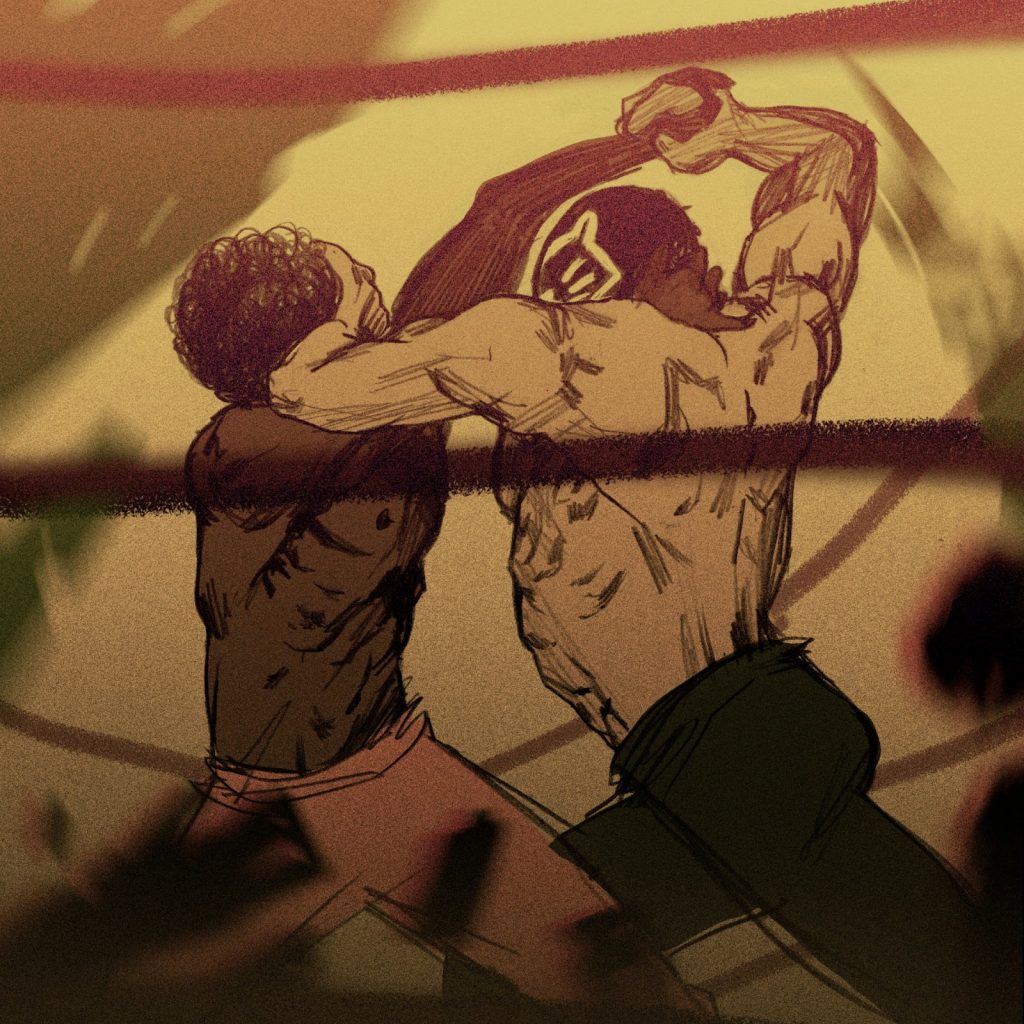San Savino es un pueblo de 89 km2. Es tres veces más pequeño que Quito y catorce más que Roma. Está en Toscana, en medio de campos de olivos, girasoles e hileras de viñedos. Emilia recoge los racimos junto a cuatro hombres —barbas tupidas, camisetas de algodón y pieles bronceadas—. Cuando se sienta junto a ellos en la mesa —la recompensa por la jornada de vendimia es mucha pizza y mucho vino— nota que las camisetas están sudadas y se transparentan. El más joven decide sacarse la suya. Déjà vu. Cuando Emilia estudiaba en Roma, conoció a Ascanio. Lo primero que le sorprendió fue la casi cursi simpatía con la que se ofreció a llevarla —a ella, una extraña que acababa de rentar una habitación en la casa de su madre— a comprar un computador. Era su primera semana en la ciudad y aún no dominaba el arte de viajar en “la metro” romana, así que la oferta fue indeclinable. Al menos, ese argumento usó para decirle/decirse que aceptaba su propuesta. La verdad es que lo primero que le sorprendió de Ascanio no fue su simpatía. Si Miguel Ángel hubiera nacido en este segundo milenio, no hubiera esculpido un David, sino un Ascanio. Una vez en Euronics, ya no le importó una mierda el computador. Escogió el primero que el dependiente les recomendó. “Este es el puerto FireWire”. Emilia miraba las mechas rubias y onduladas que rozaban la mandíbula de Ascanio. “Así descarga directamente lo que filme”. Sus ojos celestes se detenían en sus labios. La piel, con un bronceado por el que Donatella Versace mataría, relucía, sin vellos que la opacaran, debajo de la camiseta Dolce e Gabbana. “El lector de tarjetas reconoce…” Ascanio se pasó la mano por el cabello. Sonrió. Y le hizo ese escaneo que, ya Emilia lo aprendería, todo italiano dominaba: desvestir mental, lenta y minuciosamente a una mujer y hacerle pensar que esa lamida visual es el acto más dulce e inocente, y que es la mujer la que ve una connotación sexual inexistente en el gesto. Naturalmente, Ascanio y Emilia empezaron a salir, pero pocos meses después se alejaron. ¿Cómo pudo suceder? ¿Cómo Emilia perdió la atracción sexual por una bestia como esa, que podía tirarla hasta hacerla sentir como Mesalina, que le hacía surfear un sofisticado catálogo de posiciones sexuales sin que se sintieran como acrobacias, sino como si él fuera un maestro de origami y ella el maldito papel? Sobre el asunto que eventualmente provocó su ruptura, Emilia dice que al inicio no le molestaba. Dice, de hecho, que le encantaba y que no le resultaba una novedad chocante. Una de las primeras cosas que vio en la TV italiana fue un espacio de dating. Para las mujeres, la pregunta de rigor era si les gustaban los hombres depilados. La mayoría respondía “sí”. Emilia está de acuerdo, la sensación táctil es extraordinaria, dice. La lengua, al recorrer pecho, espalda, nalgas y vecindarios aledaños, no atrapa ningún vello que luego se clave en la boca como alambre, provocando —mientras uno se lo saca— un cortocircuito en el encuentro. Y los fluidos realmente fluyen sobre él, Emilia resalta. Queda claro. Ella no tenía problemas con su depilación completa. Ni con su piel, mejor hidratada que la suya. Ni con su bronceado perfecto, producto de una cita semanal en el centro estético. Después de todo, cuando el otoño empieza, la gran mayoría de italianos mata para mantenerse abbronzati. Empezó a joderle la cosa cuando en su cita semanal en Hair Trends, local solo para hombres, donde le daban a su barba ese aspecto descuidado que les tomaba más de 40 minutos lograr, lo convencieron de depilarse también las cejas. Y no le jodió por considerarlo una práctica femenina o amanerada, sino porque el resultado fue un puñetazo a la estética. Además, el gimnasio y especialmente el centro estético, se habían convertido en su gentlemen’s club. Y Emilia siempre ha odiado esos sitios —y a quienes los frecuentan—, donde los hombres se reúnen para comparar quién tiene el halo de testosterona más grande. De repente empezó a extrañar a los malditos pelos, chuecos y punzantes, propios de cualquier hombre que no fuera naturalmente lampiño. Y ahí entró en escena Felice. Emilia fue al bar donde él trabajaba con un tipo del que no recuerda el nombre. Felice era una versión desmetrosexualizada de Ascanio. Por el corte en “v” de su camiseta, Emilia pudo ver un mechoncito de vellos. Fue demasiada tentación. “¿Qué quieren pedir?” El tipo pidió algo. Ella, vodka con Red Bull. Felice era un bartender áspero; grosero, diría quien no conociera a los romanos. Echó muy poco de la lata de Red Bull que Felice —toscamente y clavándole los ojos— dejó en frente suyo junto al vaso de vodka. Se apresuró a beberlo ante la mirada perpleja del tipo. Enseguida se levantó hacia la parte de la barra donde estaba Felice y puso su vaso vacío en frente de él. Con tono molesto le dijo que le había sobrado Red Bull y exigió más vodka. Felice la miró aún más perplejo que el tipo, pero luego tomó una botella de Sky y llenó su vaso. Emilia volvió a su asiento sin agradecerle. Al tipo no se le ocurrió mucho más que decir durante los próximos minutos, así que ella se levantó al baño y llevó su bolso. Apoyada en el lavamanos escribió una nota para Felice en una hoja de la guía Lonely Planet Roma que siempre llevaba con ella. Aún no sabía su nombre, así que simplemente le agradeció por el vodka extra, puso su número y firmó. Arrancó la hoja y la metió en su bolsillo. Cuando volvió junto al tipo, le dijo que pediría la cuenta. Fue hasta donde Felice. Él le entregó la cuenta; ella le dio la nota y le pidió que no la abriera aún. Durante algunos meses, Emilia fue al bar las madrugadas en las que Felice trabajaba (le había mandado un mensaje a su celular cuando el tipo y ella aún no llegaban al estacionamiento del local). Cuando este cerraba, iban a su apartamento. Tenían sexo, ordenaban algo de comer, dormían, tenían sexo otra vez, hasta que Emilia se quedaba dormida sobre el pecho sin depilar de Felice, ensortijando su vello púbico, que era corto, porque él —como tantos hombres latinoamericanos— no se depilaba, pero sí lo rebajaba. Y eso hacía que Emilia se sintiera un poco en casa.
***
Marcela Ribadeneira (Ecuador, 1982) nació en Quito. Es escritora, crítica de cine y artista visual. Estudió dirección cinematográfica en Scuola Internazionale di Cinema e Televisione (NUCT), en Roma. Ha colaborado con el periódico británico The Guardian, diario El Comercio, Cartónpiedra y para revistas como Mundo Diners y SoHo Ecuador. Actualmente dirige la agencia de servicios editoriales La línea negra. Sus textos han sido incluidos en antologías como Microquito I, Ciudad Mínima II, GPS y La invención de la realidad. Es también autora del libro de relatos Matrioskas (2014).