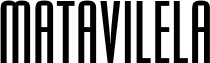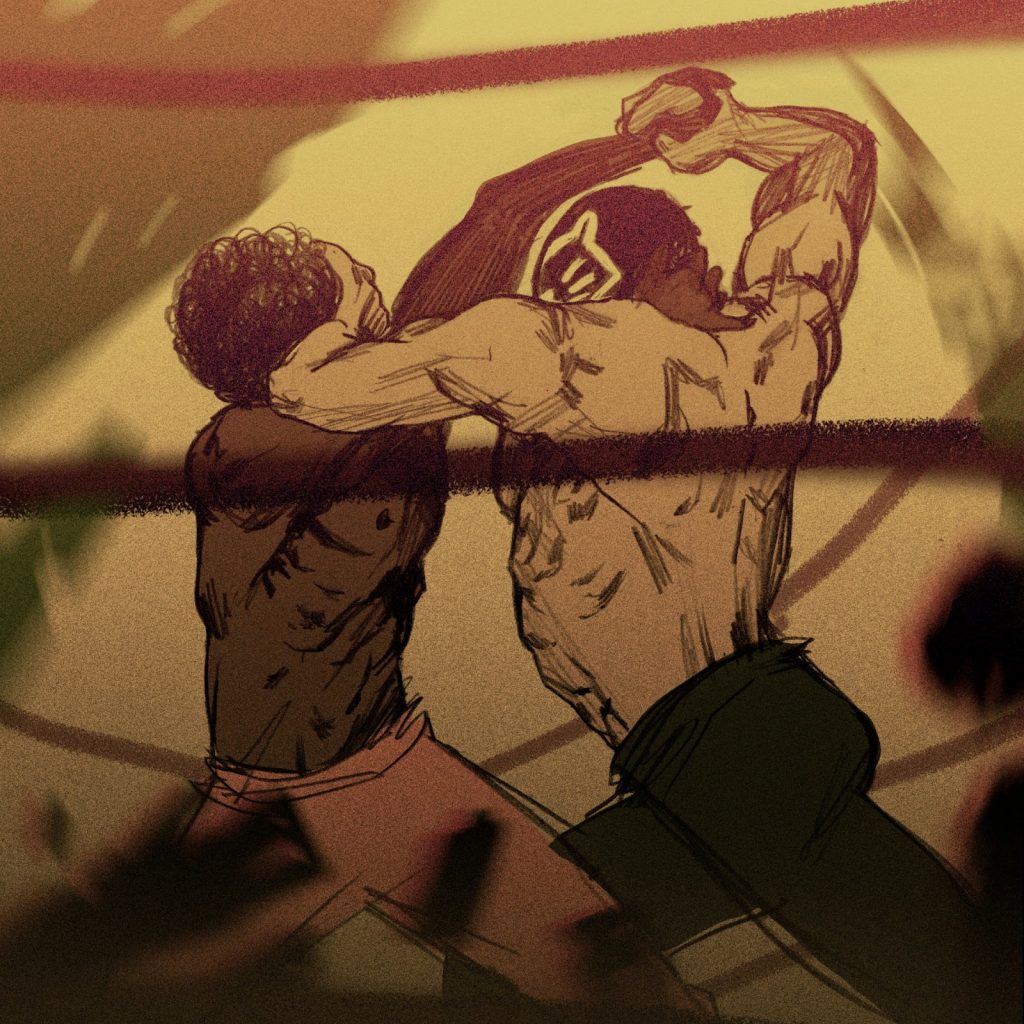|
| Fotografía de Eddy Allart |
POR GUSTAVO GRAZIOLI
En la biblioteca del centro cultural que está cerca de la casa de un amigo muy querido —el loco tormenta— me habían dicho que encontraría la mayor parte de la obra de Arlt, pero solo encontré Los siete locos. Consulté a la chica que atendía en el mostrador y, como estaba pasada de porro, la búsqueda que hizo en la computadora no fue incisiva. Me contestó con un simple “acá solo figura este único título”. Insistí con la consulta indicándole que me habían pasado el dato del lugar como una posibilidad de encontrar varios títulos, pero la respuesta, nuevamente, fue la misma.
Hacía calor y los ventiladores funcionaban a medias. Mientras secaba el sudor de mi frente, tuve que conformarme con lo que encontré del autor. El calor empezó a darme sueño y a mitad del libro empecé a cabecear. La muchacha que atendía vino a despertarme y me preguntó si quería un café. Acepté. Me lo trajo y se quedó sentada conmigo. Hablamos un largo rato de literatura, hasta que del café pasamos a una cerveza. En la biblioteca no había mucha gente; los pocos que estaban parecían bastante fumados. Casi no hablaban. A ratos se oía alguna risotada o algún comentario político, ya sea para denostar o defender alguna postura. Íbamos por la cuarta cerveza y no paraba de hablar: recorrimos toda su vida, las poses sexuales que más le gustaron y sus distintas experiencias de pareja. Cuando llegó mi turno para hablar, la chica se abalanzó sobre mí y con sus manos me apretó la cara. Qué labios que tenés, me dijo, zampándome un beso de aquellos. Cuando despegamos la cara, sonrió avergonzada y volvió a besarme, pero sin tanta intensidad. Comenzamos a vernos más seguido: encuentros en parques, algunas fiestas de amigos, paseos con el perro. Al mes fui a vivir al departamento que alquilaba. Tráete todo lo que tengas, me dijo. Y me llevé todo lo que tenía: una mochila, algunos libros y discos.
—Nada más que esto trajiste —dijo al verme llegar.
—Es todo lo que tengo —contesté sin inmutarme.
—Ah, sos bastante hippie —apuró entre risas.
—Detesto a los hippies. Fueron demasiado funcionales al sistema y para colmo, todavía tenemos alguno que ronda, muy contento, con esa bandera.
—No te ofendas —dijo entre risas—. Yo soy medio hippie —remató.
—Ya veo. El adolescente necesita no crecer nunca y aburrirse con ciertas verdades. Ante todo el reviente, las luces de colores, las guirnaldas y después, bien en el fondo, la realidad.
—Bueno, paremos con la reflexión. Mejor acomódate, que voy por unas cervezas frías —dijo, paseándose en bombacha hasta la heladera.
Mientras tomaba el vaso lleno de espuma que me había servido, se fue a ponerle la correa al perro.
—Se llama Lennon —saltaba para todos lados—, tiene prohibido mear adentro.
En el parque lo soltamos, corría de árbol a árbol, también pasó por arriba de la gente que estaba recostada tomando sol, pero nadie se enojó. Hizo que lo amen al instante. Besaba a todo el mundo sin ningún temor a las represalias, ni distinción de sexos. Maravilloso.
Antes de que la tarde cayera, pegamos la vuelta. Entre risas, algún beso y jura de amor eterno, Lennon se atragantó con la colilla de un cigarrillo. Intentamos darle algunas palmadas en el lomo, pero nada. Ella lloraba desesperada. Fuimos a la veterinaria más cercana. Estaba cerrada. Probamos nuevamente con las palmadas y cada vez se le iba más adentro. Tosía, dale que dale, hasta que quedó duro en la vereda. Nos abrazamos, lloramos. Metimos a Lennon en una bolsa de residuo que nos facilitó un vecino que tomaba mates en la puerta de su casa. Fuimos hasta la biblioteca, atrás tiene un gran fondo con pasto. Ella empezó a picar la tierra con una pala que había quedado de una obra. Enterramos a Lennon. Quiso quedarse sola, así que volví al departamento.
Intenté dormir y, como no pude, hurgué en la biblioteca; elegí Los lanzallamas, de Arlt. Entre página y página, le daba alguna pitada al cigarrillo, que tristemente iba desapareciendo en el cenicero. La esperé todo lo que pude, hasta que no logré dominar el sueño: caí desplomado en el sillón, con el libro abierto de par a par en el pecho.
Desperté bien temprano y ella no estaba en casa. El calor era imperante. Después de ducharme y de haber intentado llamarla al celular, comí un desayuno frugal. Dos horas más tarde, ella llegó con dos bolsas de residuo, repletas de colillas de cigarrillo y con la cara desmejorada. Para que no haya más Lennons en el barrio, dijo sonriente, mientras se dejaba caer en la cama.
Nací en el ’87, realicé estudios de comunicación social pero no los finalicé. Terminé lanzado a la escritura por orden de la desesperación existencial. No concibo otra forma de aceptar lo absurdo de la vida más que con las palabras y la ficción. Por otro lado, después de leer a Cheever, me dedico al periodismo cultural. He publicado en distintos medios digitales.Y con respecto a tiradas de papel, estoy planificando una sección en la revista Hecho en Bs As. Más que nada hago esto, porque cuando admiro a un tipo para poder tomarme un café con ellos pongo la excusa de entrevista. Han pasado por esta trampa Felix Bruzzone, Alberto Laiseca, Gonzalo Garcés, Mariana Enriquez y Gabriela Cabezón Cámara.
Estoy trabajando en un libro de cuentos con Pedro Mairal, próximo a salir este año y canto en una banda que se llama Manzanitas.