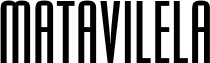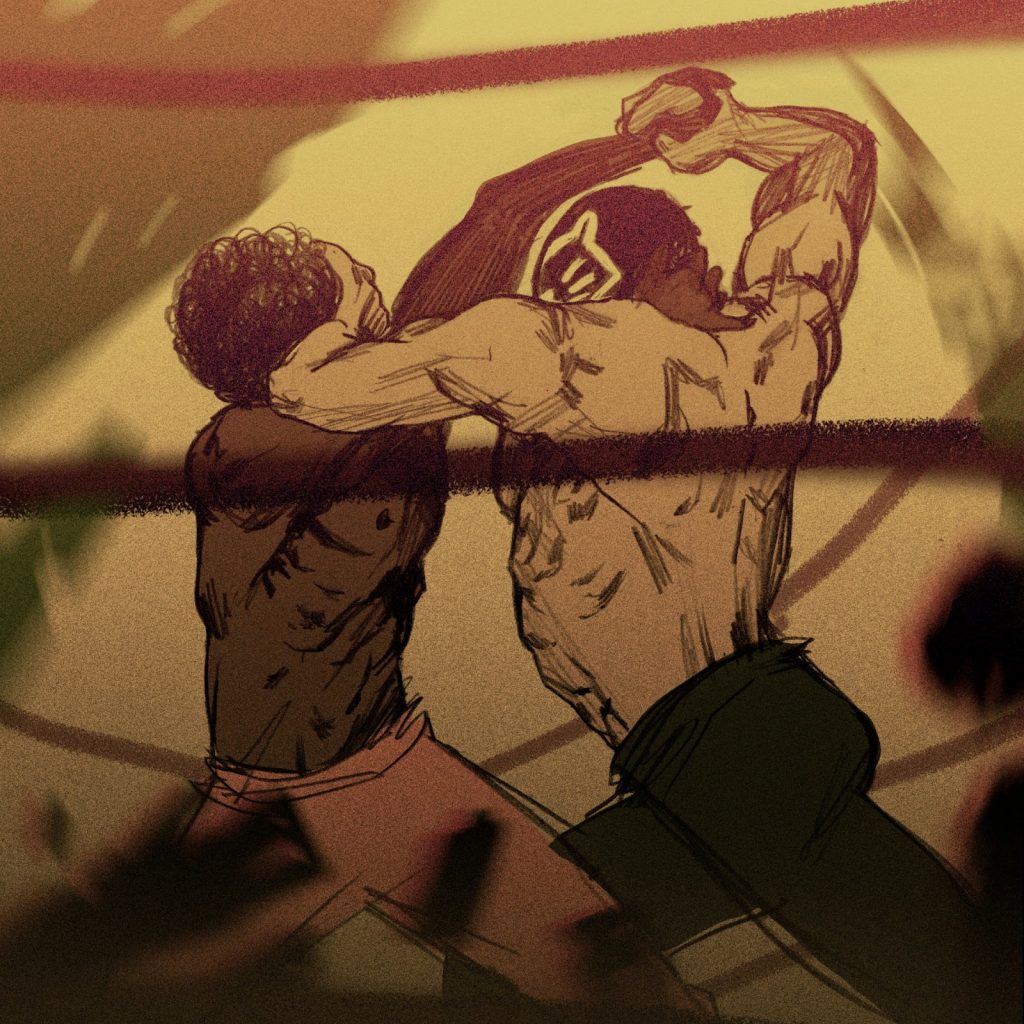|
| Fotografía de Carlos Bravo |
POR MÓNICA OJEDA
Según Vanina, con cada escalón se creaba el monstruo.
Un pie en el primer escalón lo despertaba, un pie en el segundo lo hacía incorporarse, un pie en el tercero le daba forma… Bastaba llegar a la mitad de la escalera para poder divisar ya su cuerpo semiconstruido e iracundo. De ahí en adelante continuar era una verdadera estupidez —o por lo menos así decía Vanina—, porque escalar pendiente arriba hacía que aquella extraña criatura se prendiera de los talones de quien estuviese subiendo, perfeccionándose con cada escalón, construyéndose, hasta que en la cima se completaba y era tan visible y palpable como cualquier miembro de la familia, y entonces sólo quedaba correr hacia abajo para que el monstruo volviera a desarmarse escalón tras escalón, como un muñeco de plastilina, y a convertirse en nada.
La escalera estaba ubicada en el segundo piso, lejos de los dormitorios y muy cerca del salón de juegos. Tito y yo pasábamos las mañanas y las tardes en la planta baja porque daba directo al jardín, al sol, a las abejas y a las lombrices gordas de color carne que metíamos en un tarro de pintura vacío. A mamá no le gustaba que saliéramos de casa porque traíamos con nosotros el calor y la tierra de afuera, pero nos permitía hacerlo y, a veces, nos dejaba explorar el jardín desde donde podía verse, tras las grandes hojas de un árbol que zigzagueaba en dirección al cielo, la ventana tapiada del ático. Casi no teníamos restricciones porque mamá no nos prohibía nada, sólo subir las escaleras del segundo piso —las oscuras que daban al altillo— regla que no nos atrevíamos a romper por culpa del cuento de Vanina.
Había algo en esa historia que hacía que los quince escalones fueran una zona inviolable. No dudábamos de Vanina porque pocas cosas nos parecían imposibles. Nadie subía esas escaleras. La puerta blanca no existía. Tito y yo creíamos que mamá no sabía lo que había tras la puerta blanca porque cada vez que le preguntábamos la mirada se le hacía estrecha y pálida, como un tobogán o como la misma escalera. Su falta de curiosidad era comprensible, pero a Vanina no se la perdonábamos; tampoco le perdonábamos que, por ser la mayor, nos encerrara todas las noches con las luces apagadas y nos obligara a dormir. Mamá le permitía echar el pestillo para que no pudiéramos salir hasta la mañana siguiente. Tito pensaba que lo hacía para que no subiéramos la escalera en medio de la noche, pero aquella prevención era innecesaria; nunca existió en nosotros ese ímpetu. A veces jugábamos a imaginar qué pasaría si la subiéramos juntos, sin mirar hacia atrás, sin retroceder un solo escalón, pero no eran más que juegos, suposiciones, recreaciones de niños que quieren ser valientes y no lo son.
Además, los ruidos que provenían del ático aniquilaban todo vestigio de curiosidad porque el monstruo, aunque invisible, existía en ellos, y cuando mamá o Vanina percibían esos ligeros rastros de su presencia golpeaban la pared del corredor tres veces y el ruido desaparecía. Luego actuaban como si no hubiese pasado nada, ¡y claro que no pasaba nada!: mientras ningún miembro de la familia subiera la escalera, mientras no hiciéramos preguntas impertinentes, mientras nos acostáramos a las ocho en punto, mientras no habláramos con nuestros vecinos o los invitáramos a casa, nunca pasaba nada. Tito y yo no desobedecíamos estas normas y dejábamos que las reglas nos protegieran porque sin ellas nos sentíamos desamparados. Porque la tranquilidad, sin ellas, desaparecía.
Por eso, cuando una tarde Vanina se lanzó a las escaleras clavando los dedos en el pasamanos, con el rostro amenazante y los gritos naciendo de su garganta para mamá, sólo para mamá, Tito y yo nos pegamos contra la pared y nos cubrimos los ojos. No queríamos ver lo que se venía; sabíamos que no superaríamos jamás la imagen del monstruo armándose con cada pie de Vanina sobre la escalera. Llorábamos porque teníamos miedo y porque mamá lloraba; porque mamá le rogaba a Vanina que no siguiera subiendo y ella levantaba la pierna y dejaba caer el zapato contra otro nuevo escalón. Nosotros no vimos nada, pero escuchamos los zapatos y el llanto y el abrir de la puerta y luego un sonido ronco que me hizo imaginar ver al monstruo desarmándose, escalón tras escalón.
***
Mónica Ojeda (Guayaquil, 1988), licenciada en Comunicación Social con mención en Literatura, Máster en Creación Literaria y Máster en Teoría y Crítica de la Cultura. Actualmente se encuentra cursando un Doctorado en Humanidades con una investigación sobre literatura pornoerótica latinoamericana. Ha sido antologada en Emergencias. Doce cuentos iberoamericanos (Candaya, 2013) y ha obtenido el Premio Alba Narrativa 2014 con la novela La desfiguración Silva.